Los principios políticos de derecho natural son —como en todos los órdenes— por naturales, los primeros. Y así como la naturaleza le es dada al hombre para su bien, no siendo lícito contrariarla, así puede estudiar el orden político natural y adaptarlo a nuevos tiempos y circunstancias, pero no contrariarlo ni mucho menos sustituirlo negando su origen divino. «La naturaleza es la obra del Creador», enseña Sánchez Agesta, «y, por consiguiente, afirmar de un fenómeno que es “natural”, esto es, adecuado a los seres creados, vale tanto como decir que tiene su fundamento en Dios»[1].
León XIII, no obstante reafirmar la potestad divina en el origen y desarrollo de la organización social, se preocupa por ilustrar su fundamento en la razón «... a fin de que hasta quienes a la razón tienen por guía, se vean forzados a admitirla como verdadera». Así recuerda cómo la ley natural «impulsa a los hombres a reunirse en sociedad», como lo demuestran «con la mayor evidencia la facultad de hablar, exclusiva del hombre, tan eficaz en las relaciones sociales» y «la multiplicidad de anhelos que nacen con nosotros y tantas y tantas necesidades de primer orden, que quedarían insatisfechas en el estado de aislamiento y que se cumplen en sociedad»[2].
Sobre los principios cristianos del orden político se formó lo que llamamos sociedad occidental y cristiana, de cuya cultura somos tributarios y herederos. Fue un largo proceso —no podía ser de otra manera— con guerras, invasiones, herejías, pero también santos, sabios, reyes y caballeros cristianos, que rescataron a través de tiempos de turbulencia la cultura y la organización política de Roma, que estuvieron a punto de perderse y que, enriquecidas con la Fe, pudieron atravesar tiempos oscuros y crecer con nueva savia en el universo europeo.
Ese fue el tiempo de forja de la civilización de la Cristiandad: allí se luchó para su defensa y consolidación y por lo hecho entonces puede decir Belloc, para confortar nuestras almas sacudidas por la mentira de la versión modernista de la Historia, que fue «cuando floreció la auténtica Edad Media, alcanzando quizá el punto más alto de nuestra raza», «una civilización, la más alta y mejor de cuantas recuerda la historia: la civilización de la Cristiandad» [3].
Belloc ubica ese tiempo ejemplar en los siglos XI, XII y XIII. No desdeña sin embargo el tiempo anterior, más duro, más de prueba. Hay en él —entre muchos— dos hechos que interesa señalar: el bautismo de Clodoveo en Reims, en 488 o 489, y el Concilio III de Toledo en 589.
Se puede marcar una diferencia apreciable entre estos hechos, siendo ambos decisivos para la afirmación de la sociedad cristiana. Clodoveo, viniendo del paganismo, se convierte al cristianismo, sin pasar por la herejía arriana, de la cual estaba geográficamente distante. Desde allí parte a conquistar para la Cristiandad buena parte de lo que luego conformó Francia. La ley Sálica, que fue la base de la Constitución francesa, invoca a Cristo, le pide que guarde el reino de los francos y que dirija a los que gobiernan por el camino de piedad. Dios, Patria y Rey, invocados por un pueblo que acaba de llegar del paganismo.
La ley sálica fue la Constitución francesa hasta 1789, cuando fue despedazada por la Asamblea nacional y sustituida por la Declaración de los Derechos del Hombre que, al decir de Henry Coston, «abre Francia a los vagabundos del universo entero»[4].
El Concilio III de Toledo, también decisivo para la formación de la Europa Cristiana, fue, no obstante, distinto. España ya existía, poblada por hispano romanos y habiendo sido una distinguida provincia de Roma, a la que dio hijos preclaros. Invadida y conquistada por los visigodos, convertidos al arrianismo, se mantuvo en ella lo que J. Orlandis,[5] —a quien seguimos en este rápido resumen de los antecedentes de la Civilización de la Cristiandad— llama el dualismo entre las poblaciones provinciales romanas y los minoritarios grupos germánicos. Dualismo étnico, religioso y social, considerado como principio político fundamental por los constructores de los reinos barbáricos de Occidente.
Leovigildo, padre de Recaredo, ya concibió el revolucionario proyecto de poner fin al dualismo, haciendo de las dos poblaciones hispanas —goda y romana— un solo pueblo. Así promovió la unidad territorial mediante la sumisión de todas ellas a la monarquía toledana y anexando el reino suevo de Galicia. Igualmente promovió la unidad social, derogando la ley que prohibía los matrimonios mixtos. Faltaba no obstante, la unidad religiosa, en lo que fracasó al querer hacerla bajo el signo arriano.
Fue en el Concilio III de Toledo que la Iglesia recibe a los arrianos germánicos y, bajo Recaredo, conduce a España a la unidad religiosa y a la unidad nacional. Dos puntos más a destacar: la legislación del siglo VII habla de patria o gothorum patria, y la unidad de los pueblos de España, a partir de allí, se expresa en la sentencia una fides, unum regnum. Todavía en el siglo XVI los españoles compartían el juicio del Concilio III de Toledo diciendo que «es indigno que un príncipe de fe ortodoxa tenga bajo su cetro a súbditos sacrílegos».
Todo ello bajo una Monarquía, que asegura la unidad nacional, una Fe y una Patria.
La agresión
Nunca me gustó llamar Edad Media a este período histórico, ni a la primera parte, heroica y hazañosa bajo el estandarte de la Fe, ni a la segunda, fecunda y testimonial de la Verdad. No necesita demostración afirmar que la calificación vino después, y no es osado pensar que su origen está en la intención de disminuir sus valores insuperables porque pocas veces uno se detiene a pensar ¿media entre qué? Sin duda, “media” entre la civilización greco romana, con todos sus valores pero pagana, y el “Renacimiento”, inicio del retorno al humanismo pagano.
Así se usa hoy con naturalidad como peyorativo y condenatorio el término “medieval”, sinónimo aparentemente inmodificable de atraso cuando no de maldad e ignorancia. No está demás señalar que la condena recae especialmente sobre el medioevo católico, sobre el cual, además, no se instruye con seriedad y profundidad a las nuevas generaciones, que sólo oyen la condena a un tiempo difuso y desdeñable por su atraso y barbarie. «Si a un medievalista se le metiera en la cabeza componer una antología de disparates sobre el tema, la vida cotidiana le ofrecería materia más que suficiente», dice Régine Pernoud[6].
La Civilización de la Cristiandad, —como la llama Belloc: no Edad Media— entra en un lento declive. Todavía aparecen figuras como Isabel de Castilla, inmensa en la proyección histórica del cristianismo y de España, ejemplo de Reina católica, verdadera Sierva de Dios en todos sus actos, ya fueran públicos o personales. Que no podamos venerarla en los altares, especialmente españoles e hispanoamericanos, resulta una omisión difícil de explicar.
No es posible extenderse en todos los factores que convergen para producir esa declinación, porque ellos conforman la historia de la Edad Moderna hacia la herejía. España surcaba los mares y conquistaba tierras llevando su cultura y con ella la Fe. Su sabia y cristiana conducta con los conquistados, convertidos al catolicismo y súbditos españoles, llevó su Imperio hasta límites de grandeza, contrastando con las exploraciones y ocupaciones inglesas , que sólo buscaban riquezas y exterminaron los pueblos conquistados.
La misma grandeza del Imperio estimuló la conspiración contra él, saboteada su defensa por traidores como Riego, su autoridad por la invasión napoleónica, por la difusión de las ideas de la revolución y la debilidad de Fernando VII. La masonería inglesa fue decisiva en el desmembramiento de Hispanoamérica en repúblicas que hoy ostentan símbolos que lo delatan: soles, triángulos, estrellas, etc. Los invasores ingleses de 1807 entraron en la plaza de Montevideo por una brecha abierta en el muro sudeste de la ciudad. Por el lugar donde corría el muro corre hoy una pequeña calle que se llama: ¡Brecha! Nuestra ciudad homenajea el punto por donde la rapacería y la impiedad entraron en una ciudad española y católica.
La Reforma protestante, la Revolución francesa y el desmembramiento del Imperio español terminaron con lo que alguna vez se llamó Civilización Cristiana. Las sociedades, sin embargo, los hombres individualmente, siguieron siendo cristianos. Los valores como la Fe, la convivencia social en torno a la familia, la búsqueda del bien común que libere al hombre hacia inquietudes superiores que hacen a su vida eterna, en fin, todo lo que durante siglos había sido considerado como lo bueno, no podía erradicarse por las armas. Las acciones dirigidas a conquistar no ya el dominio material sino el de las almas descorren el velo y dejan ver la motivación hasta entonces oculta a las sencillas almas cristianas: ¡la rebelión contra Dios!
La rebelión y sus tropiezos
La revolución contra Dios parte de la proclamación del liberalismo para el que, como señala Widow, la libertad no se define positivamente sino que se explica como ausencia de coacción sobre el individuo[7]. En esta proclamación está la semilla de las revoluciones modernas, puesto que si cada hombre es libre de pensar lo que su razón le indique, ha de reconocer este derecho en los demás. Pero en esta apertura al camino de las disensiones no hemos de ver solamente errores nacidos de la soberbia de algunos hombres. Por lo contrario, un designio diabólico provoca a los hombres para hacerles abandonar la unidad que nace del apego común a la Verdad. Cuesta explicarse sólo por errores o debilidades humanas un cambio de signo tan radicalmente opuesto.
Más aún, el origen intemporal de la maldad es mucho más apreciable desde nuestra perspectiva, cuatro siglos después. Y ello es así porque entonces no sólo ocurrió el rechazo de Dios Nuestro Señor, sino que se inició un proceso de apropiación indebida de las virtudes de una sociedad cristiana, atribuyéndolas a los principios heréticos que se proclamaron. Así vemos como nuestro tiempo cree que existe una utopía llamada democracia, que sería el origen y la portadora de aquellos valores: la autoridad, la búsqueda del bien común, la libertad responsable, la vida, la familia, la propiedad, la paz. Las sociedades occidentales modernas siguen siendo cristianas en sus costumbres y en sus ansias, pero se les ha hecho creer que la vigencia de unas y la satisfacción de otras no vienen de Dios, sino que están en aquélla utopía que, como tal, no se alcanza. Pero a alguien hay que culpar.
«Es un problema metafísico formidable», dice Marcel Clement, «porque si no se cree en la existencia de Dios, y no se cree en la existencia del enemigo de Dios, y se cree a pesar de ello en la existencia del mal, la consecuencia es implacable: no teniendo el mal su fuente fuera del hombre, la tiene en el hombre. Sea lo que fuera, habrá que ubicar el mal en el hombre»[8].
Por esta causa, las sociedades diseñadas por el arbitrio inestable del hombre caen frecuentemente en puntos críticos que, cuando llegan a ser insoportables, a falta de Dios, no tienen doctrina que les dé esperanza. La doctrina cristiana ya no es opción política: es una concepción trasnochada. Sin embargo sus principios políticos cristianos son tozudos. Ernesto La Orden Miracle dice, comentando la crisis terminal del Uruguay en la segunda mitad del siglo XIX: «Parecía que no podía llegar más lejos el derrumbe del Estado. (...) Era la hora de las supremas decisiones, esa hora que en el Uruguay, como en todas partes, tiene que ser la hora del sable»[9].
Llegado el punto crítico las sociedades modernas, cristianas en sus costumbres pero huérfanas de doctrina, se vuelven a lo único que queda de ella: la autoridad legítima. No caigamos en la ingenuidad de suponer que el conjunto inorgánico de una sociedad democrática, por más que lo desee, tiene capacidad y medios para llamar en su auxilio a la Fuerza militar. Son las misma logias masónicas las que, viendo en riesgo el prestigio de su designio revolucionario, se encargan de ello. Y no es ociosa esta consideración porque cuando las virtudes militares prevalecen y restablecen el orden, son responsabilizadas luego por haber actuado contra las instituciones. Y como las Fuerzas Armadas, a su vez, tampoco tienen doctrina, son fácil presa de las logias.
El siglo XX es pródigo en ejemplos de este proceso que se repite. El General Miguel Primo de Rivera, de cuyos actos de gobierno nadie duda en cuanto a su patriótica inspiración y benéficos efectos para España, empieza su gestión diciendo: «Ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado (porque hubiéramos querido vivir siempre en la legalidad y que ella rigiera sin interrupción la vida española) ....» [10] Esto está dicho en la primera frase de su primer discurso, dado en Barcelona el 12 de setiembre de 1923. Su primer paso es afirmar que está fuera de la legalidad, en lugar de decir que lo ha dado para rescatar la legitimidad natural. Es fácil para nosotros, ochenta años después, advertir esta contradicción y seguramente también hubiéramos caído en ella, puestos en su lugar. Pero hoy es también nuestro deber señalarlo, para ilustración y antecedente de situaciones similares.
No me quiero extender en detalles del caso del General Boulanger, en París, donde tuvo la oportunidad y todos los apoyos posibles para llegar al Elíseo y no se atrevió a hacerlo, encaminándose a su triste fin. Pero sí interesa el conocido comentario de su contemporáneo Maurice Barrés: «Faut d’une doctrine!».
Ningún historiador serio niega hoy que Franco, en su interior contrario a la forma republicana de gobierno, anteponía su deber militar a su convicción política y que por eso no aceptó en primera instancia, desde su Comandancia en Canarias, plegarse al movimiento contra el Gobierno. Sabemos también que fue el vil asesinato de Calvo Sotelo, anunciado en las Cortes el día anterior por la “Pasionaria”, lo que le indujo a pensar que no había más solución e inició su histórico viaje en el “Dragon Rapide”.
A la muerte de Sanjurjo encabezó el rescate de la Fe y de España hasta la victoria. La dirigió luego sabiamente en el tiempo de austeridad y privaciones al que la sometieron las inmediatas consecuencias de la guerra y el aislamiento vengativo de las potencias masónicas derrotadas. Su testamento, serio y conmovedor, demuestra la firmeza de la fe que rigió su vida toda.
Sin embargo, tampoco él consiguió restaurar una sociedad políticamente cristiana. ¿Lo intentó ? Hemos de pensar que sí. No podemos creer que admitiera como posible que Juan Carlos no honrara su juramento ni que España empezara a mirar por sobre los Pirineos y no en su historia, para ver lo que debía hacer. Pero lo que sí parece es que la sociedad española, ya en los últimos tiempos de Franco, no había dejado de ser cristiana pero ya se había convertido a la democracia, lo que —habida cuenta de que son extremos contradictorios y excluyentes— dejaba adivinar el punto de llegada. Y esto ocurrió porque España ya estaba minada, ya había dejado de ser el seguro refugio de la Fe que fue en tiempo de Carlos V y Felipe II y en las primeras décadas siguientes a 1939. Lo demás fue fácil: una democracia más, con un Rey que sólo tiene resonancia en las revistas frívolas y un revisionismo inescrupulosamente condenatorio de la figura de Franco y la Cruzada.
A Franco, con todo el respeto que me merece su figura, y en mi distante opinión, le faltó consolidar la doctrina política cristiana, no en sus sucesores y en 1970, cuando España, junto con la prosperidad material, o tal vez por causa de ella, ya estaba infiltrada, sino en toda la sociedad española en las décadas del 50 y especialmente del 60. Nada fácil, esto último, en una nación que desde Isabel la Católica y Felipe II fue defensora del Papa, más papista que el Papa, según enseña la historia.
Los últimos años de la ilustre vida del Mariscal Pétain fueron también ejemplo de lo que vengo diciendo. El Frente Popular masónico había desguarnecido a Francia, no ya de armamentos sino de fuerza moral para enfrentar a un enemigo al que le sobraba. Cuando se produce la debacle, el gobierno se traslada a Vichy, y allí la Asamblea nacional pone fin a la III República y da plenos poderes a Pétain. Sí, para los que interpretan la historia haciendo caer todo en los moldes previos de lo políticamente correcto, Pétain no se apoderó del gobierno: le fue dado en tiempo de crisis, por la Asamblea. Terminada la guerra es juzgado por traición por los mismos que lo habían llamado. En el juicio anunció que hablaría una sola vez y no contestaría ninguna pregunta. Todo su discurso es memorable, lapidario y uno de los más nobles de la historia de Francia, según Fernández de la Mora. Extraigo este párrafo: «En el día más trágico de la Historia de nuevo (Francia) se volvió hacia mí. Nada pedí, nada deseaba. Se me ha suplicado venir, he venido. Me convertí así en el heredero de una catástrofe de la cual yo no era autor. Los verdaderos responsables se abrigaron detrás de mí para evitar la cólera del pueblo. Cuando solicité el armisticio, de acuerdo con nuestros jefes militares realicé un acto necesario y salvador. Sí, el armisticio ha salvado a Francia y contribuyó a la victoria de los aliados asegurando un Mediterráneo libre y la integridad del Imperio. El poder me fue dado legítimamente y fue reconocido por todos los países del mundo, desde la Santa Sede hasta la URSS.” “...no he cedido nada esencial para la existencia de la Patria. Al contrario, durante cuatro años, gracias a mi actuación he mantenido Francia, he asegurado la vida y el pan de los franceses y he garantizado a nuestros prisioneros el sostén de la Nación. La Historia dirá todo lo que os he evitado en tanto mis adversarios sólo pensaban en reprocharme lo inevitable»[11].
Pétain intentó reformar el sistema político y social francés, volviendo a los principios naturales y cristianos, lo que obviamente no pudo llevar a cabo en esas condiciones. Pero es otro caso y también, como Franco, con resonancias históricas, en al cual la masonería, contrariando esos principios, lleva a un país al caos y recurre a la espada para su salvación, para condenarla luego.
Chile, Uruguay y Argentina, en ese orden, fueron víctimas de la agresión revolucionaria anunciada por Fidel Castro desde Cuba. Los tres necesitaron de las Fuerzas Armadas para repeler y vencer la agresión, al menos transitoriamente.
En Chile, pese a la inicial Declaración de Principios con que la Junta Militar de Gobierno inicia su gestión, que proclama los principios cristianos, y habiendo rescatado y reorganizado la sociedad agredida en base a esos principios de autoridad, de paz, de defensa de la vida, de la familia, de la subsidiariedad del Estado, llegado el momento de formular la nueva Constitución se recae en el sistema democrático. Tengo para mí que el Presidente Pinochet advirtió que pese al inmenso apoyo popular que le rodeaba, no contaba con el de otros poderes que seguramente le derrotarían. Por eso optó por “comprar tiempo”, alejando la fecha de la entrada en vigencia de la Constitución. Pero la Revolución es paciente y tiene una estrategia sin tiempo: finalmente Chile cae, el propio Pinochet es juzgado, así como otros oficiales, y la esperanza de consagración de una sociedad cristiana desaparece.
En 1979 fui invitado, junto con personalidades de más relevancia académica que yo, a participar en una serie de conferencias en la Universidad de Chile, dentro de un movimiento de estudios dirigidos a formular la organización política del país. Uno de los participantes era un francés, el Profesor Alain de Lacoste-Lareymondie, miembro del Consejo de Estado en Francia. No puedo olvidar una esplendorosa mañana en que caminábamos conversando por las calles del viejo Santiago y viendo grupos de jóvenes estudiantes cruzar en orden la calle, gentes que iban y venían en su ajetreo de trabajo, en fin, la vida de una ciudad en paz, se detuvo y me tomó del brazo para decirme enfáticamente: «¿Porqué quieren cambiar esto? ¿Qué necesidad hay de buscar otra cosa, en lugar de consolidar lo bueno que ya tienen?».
Él había sido Jefe de Gabinete del General de Lattre de Tassigny en Indochina y del General Salan en Argelia. Sabía lo que decía y sabía hacia dónde conduciría el intento de conciliar la democracia con la autoridad.
En su conferencia insiste en estos conceptos: «La autoridad es muy difícil de construir y de mantener. La Historia del mundo está llena, pero mucho más llena de siglos de anarquía y de desorden que de regímenes autoritarios. (....) La Autoridad en el Estado es necesaria, en todos los campos, y hay que preservarla»[12].
Argentina pasó por iguales vicisitudes. Fue agredida por la revolución, llamó a la fuerza legítima de Defensa del Estado, la Fuerza Armada, le ordenó combatir y repeler al agresor. Sus problemas internos obligaron a las Fuerzas Armadas a tomar el poder, lo que hicieron como un acto de servicio, como se advierte al comprobar que los Presidentes son los sucesivos Comandantes del Ejército, que dejan su cargo cuando termina el militar. Tampoco cambiaron el sistema político y entregaron lisa y llanamente el poder, con lo que se desató una implacable serie de juicios en su contra.
Uruguay siguió el mismo proceso, con una diferencia: desde mi cargo de Presidente de la República pude advertir, providencialmente por cierto, hacia dónde nos llevaría el restablecimiento de la democracia. Propuse la modificación del orden político consolidando constitucionalmente la situación existente que, en los hechos, estaba asentada en los principios cristianos que habían aflorado naturalmente
Es notorio que mi intento fracasó, rechazado por los mandos militares masones y —no tengo duda— con el secreto apoyo de los partidos políticos, de igual signo filosófico.
Conclusiones
Me he entretenido bastante en la referencia a estas situaciones históricas con el propósito de fundar en los hechos la afirmación anterior: hay un designio —que sólo puede provenir del Mal— en presentarse a los ojos de los hombres como el Bien que se pretende desplazar. El Bien es lo natural, como se dice al inicio, porque es obra del Creador. Cuando las construcciones artificiales humanas fracasan, el Bien, lo bueno, aquello que construyó la civilización de la cristiandad, resurge solo, como brota el agua de un manantial que se pretendiera cegar.
Es un testimonio demasiado fuerte de la Verdad como para que sus enemigos lo admitan : para ello se apropian de las virtudes de la sociedad cristiana y natural y se las atribuyen a la democracia sufragista, a la falacia de la voluntad general.
La fortaleza en la Fe, la intransigencia en la defensa de la integridad de la Revelación, el rechazo sin concesiones del error, hoy se llaman fundamentalismo cuando no fanatismo. Sin la coraza de esos principios, el hombre moderno es fácil presa del mal. La vocación de dominio total de la rebelión la reconoce Jaurès con la arrogancia del vencedor: «El pensamiento francés había adquirido la conciencia de su grandeza y quería aplicar a la realidad entera, a la sociedad como a la naturaleza, sus métodos de análisis y deducción (...) el pensamiento alcanzaba la conciencia del universo»[13]. He aquí la repuesta a Coston cuando se pregunta porqué Francia tenía que ocuparse de los derechos de todos los bípedos de la creación: es por eso, por la vocación universalista de la revolución, que quiere destruir el universo cristiano.
La inmensidad de la agresión da grandeza a la resistencia carlista. Cuando Carlos V, primero de la dinastía carlista, se levanta contra la abolición de la Ley Sálica que le privaba de su derecho, no lo hace solo defendiendo éste: lo hace defendiendo la España católica. Todas las desgracias que para España vinieron después, hasta hoy, nacieron allí y para impedirlas se levantó el carlismo. Quiso impedir que España dejara de ser España.
Al cabo de sus fuerzas, Carlos VII deja la lucha militar pero mantiene la defensa de los principios, que si se han salvado lo han sido por el carlismo. «Lo que del naufragio se ha salvado, lo salvamos nosotros, que no ellos; lo salvamos contra su voluntad y a costa de nuestras energías»[14].
Gracias a él, en España e Hispanoamérica unidas se pueden mantener los estandartes en alto. Honor al carlismo y deuda de gratitud con él.
Notas:
[1] Luis Sánchez Agesta, “Los principios cristianos del orden político”– Instituto de Estudios Políticos – Madrid 1972, pág. 142.
[2] León XIII, “Diuturnum Illud” (11)
[3] Hillaire Belloc, “La crisis de nuestra civilización” – Editorial Sudamericana, Buenos Aires, pág. 76.
[4] Henry Coston, “La guerre de cent ans des sociétés secrètes” – Publications Henry Coston, Paris 1993, pág. 11.: «... remplacé par la Declaration de Droits de l’Homme, qui ouvre la France aux vagabonds de l’univers entier».
[5] J. Orlandis, “La proyección del Concilio III de Toledo” – Razón Española Nº 36, Madrid, 1989, págs. 7 en adelante.
[6] Régine Pernoud, “Para acabar con la Edad Media” – Éditions du Seuil, Paris, 1999.
[7] Juan A. Widow, “El hombre, animal político” – Editorial Universitaria S.A., Santiago de Chile, 1984, pág. 188.
[8] Marcel Clement, “La apertura cristiana al mundo y la dialéctica izquierda contra derecha” – Barreiro y Ramos, Montevideo, 1974, pág. l5.
[9] Ernesto La Orden Miracle, “Uruguay, benjamín de España” – Ediciones de Cultura Hispánica, Madrid, 1949, pág. 112.
[10] Transcripto por Fernando Díaz Plaja en “La Historia de España en sus documentos” (2da. parte) – Plaza y Janés, Barcelona, 1971, pág. 85.
[11] Revista “Historia” – Nº 285, Agosto de 1970, pág. 42.
[12] Alain de Lacoste-Lareymondie, “La Constitución Contemporánea” – Publicación de la Universidad de Chile, Santiago de Chile, 1980, págs. 103 y 104.
[13] Jean Jaurés, “Causas de la Revolución Francesa” – Grijalbo, Barcelona, 1979, pág. 39.
[14] Del «Testamento político de Carlos VII»
(Publicado en el número 3 de la revista Custodia de la Tradición Hispánica)
Por Juan María Bordaberry
Carlismo.es
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)


































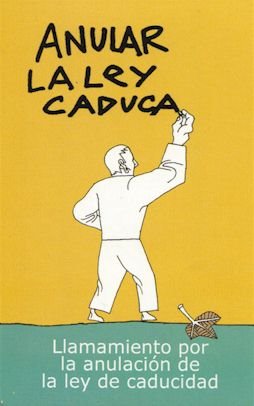

No hay comentarios.:
Publicar un comentario