Dos sucesos aparentemente sin conexión entre sí montaban, el 15 de noviembre de 1992, el escenario para el peor año de la presidencia de Luis Alberto Lacalle: en Parque del Plata un hombrecito de barba entraba desencajado en la comisaría del balneario y pedía protección: “Soy Eugenio Berríos. Pinochet mandó matarme”. Horas después, un comando militar secuestraba al ex agente de la dictadura chilena, cuyo cadáver aparecería, dos años más tarde, en las dunas de El Pinar.
Simultáneamente, en Montevideo un centenar de policías, acompañados por sus esposas, instalaba un campamento en una cancha de fútbol frente al comando de la Guardia de Coraceros, en la avenida José Pedro Varela, representando a miles de funcionarios que se declaraban en huelga, dejando al país sin seguridad en las calles.
El gobierno no reconocía el derecho de los policías a sindicalizarse y rechazaba todas las demandas, en especial las salariales.
Con un decreto ya redactado para instalar las medidas prontas de seguridad, Lacalle le planteó al comandante en jefe del Ejército, Juan Rebollo y al comandante de la Armada, James Coates, que dispusieran la movilización de efectivos militares para asumir el patrullaje de las ciudades, la vigilancia en las fronteras y eventualmente la represión de los huelguistas.
Lacalle, que resistía las demandas policiales por salarios y que impulsaba una reestructura de las Fuerzas Armadas, quiso saber si los oficiales del Ejército acatarían la orden: “Supongo”, fue la respuesta de Rebollo.
Suponía mal: apenas 13 camionetas militares salieron a patrullar la ciudad, pero seis oficiales del Ejército y 18 efectivos de la Armada se negaron a cumplir la orden y fueron arrestados a rigor.
La insubordinación se extendió por todo el país, con acuartelamientos en San José, Cerro Largo, Lavalleja, Treinta y Tres, Maldonado y Rocha, además de Montevideo. Rebollo, cuya designación como comandante en enero de 1992 había provocado el pase a retiro voluntario del general Juan Zerpa, no controlaba al Ejército.
El malestar provenía desde la misma asunción de Lacalle, que temerariamente había pasado por encima de 44 coroneles para promover a general a Manuel Fernández, su correligionario y había designado a su amigo James Coates en la comandancia de la Armada, apenas nueve horas después de ascenderlo a vicealmirante, pasando por encima de 46 capitanes de navío.
Julio María Sanguiinetti consideraba, al comienzo de la huelga policial, que la política militar de Lacalle era “un desastre”.
En la madrugada del 18 de noviembre del 92 las contradicciones internas del Ejército se expresaron atronadoramente.
Seis atentados con explosivos se produjeron en menos de 48 horas: el primero a pocos metros del Grupo de Artillería 5, donde Rebollo participaba de una cena.
El segundo destruyó una garita de custodia en la embajada de Usamérica.
El tercero explotó en el jardín de la residencia presidencial de Suárez y Reyes.
Otro destruyó parcialmente la base del monumento en la Plaza de la Armada, en Punta Gorda.
Un quinto detonó en las inmediaciones del Palacio Legislativo y el último destruyó el auto de un contador, estacionado en Parque Batlle, cerca de las residencias del ministro de Turismo José Villar y del dictador Gregorio Álvarez.
Tras la aprobación a las apuradas de una ley que concedía algunos de los reclamos policiales la crisis pareció superada, pero el Ejército quedaba en virtual estado de asamblea, quebrada la verticalidad y dividido en fracciones dispuestas a argumentar con explosivos plásticos y granadas de fragmentación.
El presidente Lacalle salía de la crisis profundamente debilitado, pero todavía le esperaba, antes de culminar el año, otro revolcón: el rechazo, mediante plebiscito, de la ley de empresas públicas.
Sabiendo que el Ejército funcionaba en torno a camarillas que asentaban su influencia con designaciones de incondicionales en destinos con mando efectivo, e incapacitado para extender su peso (sólo cuatro de los 16 generales podían identificarse como blancos), convalidó la idea de su amigo, el general Mario Aguerrondo, director de Información de Defensa, de desplegar un operativo de espionaje con micrófonos e intervenciones telefónicas en los despachos de algunos generales.
Las “chinches” captarían conversaciones privadas durante meses y confirmarían que Sanguinetti operaba activamente en la interna del Ejército.
¿Estaba Lacalle al tanto de que durante más de un año oficiales de la inteligencia chilena habían montado clandestinamente una base de operaciones en Uruguay, con la complicidad de oficiales uruguayos, para esconder en nuestro país a un ex agente de Pinochet reclamado por la justicia chilena?
Su reacción, cuando se enteró del secuestro de Berríos en Parque del Plata (después de su fuga del chalet del entonces mayor de contrainteligencia Eduardo Radaelli, donde permanecía retenido), sugiere que no.
Acababa de llegar a Londres, en una parada privada de una gira por Europa a fines de mayo de 1993 y su indignación fue mayúscula.
“Voy a cortar cabezas”, le confió a un periodista de El País. En todo caso, sí lo sabían el comandante Rebollo y el jefe de Inteligencia Aguerrondo.
Lacalle había mantenido un encuentro con Pinochet en marzo de ese año, durante una recepción en Punta del Este, cuando Berríos ya había sido asesinado de tres balazos en la nuca.
Pinochet realizaba una visita privada a Uruguay, cuyos cometidos nunca quedaron claros y había sido asistido por el Teniente Coronel de la contrainteligencia Tomás Casella, designado por Rebollo como edecán oficioso del general visitante.
La noticia de la desaparición de Berríos, ocurrida en noviembre de 1992, comenzó a filtrarse recién en junio de 1993.
El ministro del Interior, Juan Andrés Ramírez, tuvo noticias a principios de ese mes por boca del diputado herrerista Jaime Trobo, quien, como otros legisladores, había recibido un detallado anónimo escrito por funcionarios policiales de Canelones (¿un coletazo de la huelga?).
Ramírez recordó a Brecha que a primeras horas del 5 de junio, en su despacho, tomó el teléfono y se comunicó con el jefe de Policía de Canelones, Ramón Rivas, que había secundado el operativo militar de Parque del Plata y había ordenado la destrucción de las declaraciones realizadas por Berríos en la comisaría.
Rivas le confirmó el operativo y explicó que no se lo había comunicado al ministro, su superior, “para no comprometerlo”. Ramírez lo convocó a su despacho para el día siguiente, domingo, e invitó al ministro de Defensa, Mariano Brito. ”
Rivas ratificó que había actuado a pedido de oficiales del Ejército. Le dije que debía considerarse cesado. Con Mariano decidimos citar a mi despacho al jefe de la Inteligencia, Aguerrondo, al general Rebollo y al teniente coronel Casella, cuyo nombre aparecía en el anónimo.
A media mañana Casella, en presencia de Rebollo, explicó que había sido un episodio a raíz de un pedido de colaboración de oficiales chilenos que se habían trasladado a Uruguay. La cuestión castrense quedó en manos del ministro Brito; yo, por mi parte, ordené una investigación administrativa.”
Recién al mediodía de ese domingo Ramírez pudo comunicarse telefónicamente con Lacalle en Londres. El teléfono sonó en el cuarto del hotel que ocupaba el canciller Sergio Abreu. Ramírez le contó al presidente los sucesos. “Lacalle me dijo escuetamente: destituilo”, refiriéndose a Rivas.
A su vez, el hoy senador Abreu recuerda: “Lacalle se enfureció y me dijo: ‘nos volvemos a Montevideo’.
En el viaje de regreso, en el avión, el presidente prácticamente no habló. Yo me limité a decirle que el episodio no era bueno para la imagen internacional de Uruguay. Lacalle comentó que ‘los chilenos nos embromaron’”.
Mientras el avión cruzaba el Atlántico, el ministro Brito mantuvo una reunión de seis horas en el Comando del Ejército con 14 de los 16 generales en actividad.
Faltaban, por estar en el exterior, Aguerrondo y Julio Ruggiero (el agregado militar en Estados Unidos). Buseca de por medio, Brito explicó a los generales las razones por las que había sido destituido Rivas como jefe de Policía de Canelones y la investigación que se iniciaba contra los oficiales de contrainteligencia Casella y Radaelli.
Según contó a Brecha uno de los asistentes, el general Óscar Pereira, por entonces director general de los Servicios, Rebollo secundó la interpretación de que lo de Berríos “por el momento son sólo rumores”, a pesar de que Casella y Rivas habían confirmado la veracidad del anónimo.
La mayoría de los generales compartieron el criterio de que no debía sancionarse con la destitución al comandante del Ejército, tal como reclamaban voceros del Foro Batllista, que también apuntaban sus baterías sobre Ramírez y Brito.
Pero, como explicó el general Pereira, “todos compartíamos el criterio de que, si se confirmaban los hechos, el mando debía asumir las responsabilidades. Por otro lado, sabíamos que en el Ejército un grupito de oficiales subalternos no podía mantener durante tanto tiempo un operativo de ocultamiento de un ciudadano extranjero sin conocimiento del mando”.
El general hoy retirado comentó que los alegatos de desconocimiento del comandante Rebollo eran naturales: “Los militares tienen el instinto del marido infiel, antes que nada niegan todo”.
En esa dilatada reunión, en la sede del Comando, algunos generales le comunicaron a Brito que existía “malestar e inquietud en muchas unidades con el ministro Ramírez”, pero el general Pereira descartó que hubiera un estado de insubordinación en la oficialidad, como se hizo creer por los trascendidos de prensa:
“Hay que saber cómo se opera en esos casos; el jefe de una unidad, que convive estrechamente con sus oficiales, comenta a la hora del almuerzo un episodio y lo critica; los oficiales coinciden en los comentarios y después el jefe viene al comando informando que hay inquietud entre sus oficiales”.
Para Pereira resultaba evidente que algunos mandos, entre ellos Rebollo y Aguerrondo, estaban al tanto del operativo de coordinación con los chilenos, pero que le habían escamoteado la información a su superior, el ministro de Defensa.
“Brito era un abogado que concurría todos los días a misa. Imagine usted: poner a un santo entre militares.”
El malestar castrense ante la eventualidad de que el gobierno despidiera a Rebollo actuó como una coartada. El comandante del Ejército, a pesar de su filiación blanca, basculaba entre su adhesión al gobierno y sus coincidencias con muchos de los generales con quienes compartía “el espíritu del Proceso”.
Su actuación durante la huelga policial había sido ambigua y el presidente Lacalle no sabía hasta dónde podía contar con él. De todas formas, al llegar a Montevideo el presidente cambió radicalmente su disposición a “cortar cabezas”.
La misma noche de su arribo, Lacalle mantuvo una reunión con Rebollo y algunos generales de su confianza. Después de la reunión el presidente descartó medidas drásticas porque el incidente era, a su juicio, “un asunto chileno”.
Según Abreu, “lo de Berríos fue un derivado de los viejos esquemas de poder (en el Ejército) que no terminaban de extirparse”. Según el general Pereira, la postura de Lacalle era consecuencia de una realidad: de los cuatro generales en que el presidente se apoyaba para operar en el Ejército (Rebollo, Aguerrondo, el jefe de la División I Yelton Bagnasco y el jefe de la Casa Militar Manuel Fernández), los tres primeros estaban directamente involucrados en el episodio Berríos.
“Si tomaba medidas razona Pereira, Lacalle se quedaba sin operadores y dejaba el campo libre para las maniobras de Sanguinetti.”
La decisión de Lacalle de imponer la caducidad a la desaparición de Berríos es decir, renunciar a la investigación de la coordinación clandestina entre aparatos de inteligencia impuso una “lógica de los hechos” pautada por incidentes de vodevil.
Fueron aceptadas sin cuestionarlas explicaciones de Casella de que Berríos había sido conducido a la frontera con Brasil y que todo se había reducido a una “ayuda entre camaradas” y fueron aceptadas las burdas manipulaciones de inteligencia para presentar “pruebas” de que Berríos seguía vivo: una supuesta carta escrita para las autoridades y una foto, enviada desde Italia, en que Berríos aparecía leyendo un periódico de la fecha.
El hoy senador Abreu confiesa que “cuando vi que se trataba de una fotocopia, quise morirme”, pero igual sostuvo la validez de la prueba ante los legisladores reunidos en régimen de comisión general, que pretextó que se descartara la formación de una comisión investigadora.
Aunque hoy Abreu considera que no hubo una presión militar para doblegar las intenciones del presidente (”Lacalle nunca lo hubiera admitido”) y en aquellos días de junio el entonces canciller se reunió con el embajador chileno en Montevideo, Barros Charlín, para explicar el criterio adoptado por el presidente.
“Yo me comuniqué telefónicamente con el canciller Silva Cima y le pregunté si tenía conocimiento de que en Uruguay estaban actuando militares chilenos. Me respondió que no y Lacalle interpretó que los chilenos mentían.”
En un mensaje secreto que el embajador envió a Santiago de Chile se consignaba que Abreu le había dicho que los militares habían adoptado una actitud corporativa y que Lacalle, por tanto ,”tuvo que doblar el pescuezo”.
Hoy Abreu explica que no recuerda si dijo esas palabras al embajador. “Si le dije eso, fue producto de una interpretación intuitiva, no era una posición oficial. Lo de doblar el pescuezo no lo recuerdo con esas palabras textuales. Estaba preocupado porque había un juego lateral. Dentro de una relación de amistad, le planteé mis preocupaciones al embajador. El embajador me decía que no tenían nada que ver, pero yo no le creía.”
Pese a los términos de ese documento diplomático que sugiere una presión militar sobre la Presidencia, Abreu se inclina por creer que no hubo tal planteo de fuerza.
“Pienso que Lacalle no tenía el control de los mandos, había una pulseada por ese control, una conspiración de poder. Quizás jugaba el tema de las logias, las busecas y los chucruts. Quizás, mirando con una visión de Estado, Lacalle se decidió a recorrer el camino que recorrió sin tener un conocimiento acabado de lo sucedido.”
La pulseada por el control del Ejército se dirimió dos meses más tarde. Quizás un factor de irritación fue que, a pesar de la confesión del general Aguerrondo de que estaba en conocimiento del operativo conjunto de oficiales de inteligencia, Lacalle separó a su amigo de la jefatura de Inteligencia pero no lo pasó a retiro.
A la sombra de las manipulaciones de Sanguinetti, no eran pocos quienes consideraban en el Ejército que los mandos (Rebollo y Aguerrondo) habían eludido sus responsabilidades, mientras dos oficiales subalternos (Casella y Radaelli) estaban expuestos a un castigo de la justicia ordinaria, que por cierto nunca se concretó.
Por eso alguien en la inteligencia militar se decidió a revelar el episodio del espionaje a generales, que se mantenía desde la huelga policial.
El general Fernán Amado, jefe del Comando de Apoyo Administrativo, recibió el 7 de agosto del 93 una llamada anónima sugiriéndole que buscara micrófonos ocultos en su despacho del cuarto piso de la galería Caubarrere. El último día de esa semana Amado ya había ubicado las “chinches” y se había preocupado de hacerlo constar ante escribano público.
El lunes, en la reunión semanal de los generales en el Comando, Amado reveló su hallazgo. Los oficiales “quedaron helados”.
El general Luis Abraham, jefe de Inteligencia, negó enfáticamente su responsabilidad. Todos miraron entonces al general Aguerrondo, quien después de algunas vacilaciones admitió haber ordenado el espionaje de su colega.
Al parecer, Amado mantenía en su despacho reuniones con representantes de las logias y recibía la visita de políticos. Las grabaciones de Aguerrondo nunca fueron conocidas, pero el ministro Brito implícitamente admitió en el Parlamento que el espionaje contaba con el aval del gobierno, interesado en descubrir quiénes, meses antes, habían incurrido en el terrorismo con los atentados explosivos.
La revelación del senador Pablo Millor, de que también el propio comandante Rebollo era objeto de espionaje con la intervención de sus teléfonos, precipitó la caída de Brito, además del pase a retiro de Aguerrondo.
Una semana después le tocaba el turno al propio Rebollo. “Me matan a mí por la ambición personal de algunos que fueron amigos y camaradas”, dijo crípticamente al recoger sus cosas de su despacho en el Comando.
En la antesala aguardaba para tomar posesión el general Daniel García, un oficial de extracción colorada. Lacalle había perdido definitivamente la pulseada por el control de los mandos y si ésa fue la razón por la que decidió mantener en la impunidad el secuestro y la desaparición de Berríos, el esfuerzo fue inútil.
Y además legó a sus sucesores una herencia que aún sigue generando conflictos en la interna, con Casella y Radaelli extraditados a Chile, sin que los mandos respondan por su responsabilidad.
Brecha
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)


































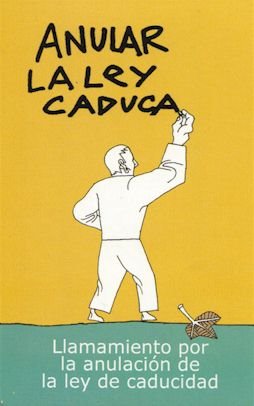

No hay comentarios.:
Publicar un comentario