Tres veces se enluto Montevideo durante sus primeras décadas de existencia para llorar muertes de reyes; y otras tres echó al vuelo las campanas para celebrar a sus sucesores.
Esta historia que parece tan poco montevideana y uruguaya con sus vaivenes de monarcas y festividades cortesanas, se extiende en el lapso que va desde 1747, apenas veinte años después de fundada la ciudad, hasta 1789.
Tanto las muertes como los advenimientos dieron lugar a fulgurantes ceremonias en nuestro Montevideo; de las mas lúcidas que tuvimos nunca, como que la ciudad entera se vistió sucesivamente de luto y de fiesta con sus galas mas suntuosas, y desplegó un profuso ceremonial que, con diferencia de dias, fue de acongojada adustez primero, y en seguida de colorida y radiante felicidad.
El primer sacudimiento por estos motivos reales acaeció con la muerte de Felipe V, un monarca que mucho tendría que haber llorado Montevideo, como que a el se le debía nuestra fundación, ya que fue quien le ordenó una y otra vez a Zabala que se apresurase a establecer una ciudad en nuestra península antes que lo hicieran los portugueses.
En 1747, pues, llanto por Felipe.
Pero a los pocos dias, de acuerdo a las disposiciones sucesorias, fiesta en honor de quien venía a ocupar su lugar, Fernando VI.
Pasan tan solo 15 años, y Montevideo vuelve a llorar, esta vez con el deceso del nombrado.
Pero en seguida muestras de júbilo por el soberano que lo sigue en el trono, que fue Carlos III.
Y este Carlos III permanece 29 años, hasta que se le ocurre morir en 1789, y otra vez a llorar Montevideo.
Pero por pocos dias, pues muy pronto estalla la alegría de festejar al que ocupará su lugar, Carlos IV.
Así se completa la serie de seis fastos reales alternados, tres lutos y tres jolgorios, únicos momentos resonantes de nuestro módico historial monárquico, del que casi no nos acordamos.
En rigor, hubo un séptimo acontecimiento de este caracter, el advenimiento al trono de Fernando VII, en 1808.
No cabe sin embargo incluirlo en esta serie de muertes seguidas de proclamaciones, porque este soberano, como se sabe, llegó al trono por abdicación de su antecesor, no por fallecimiento.
Cuando ocurrieron las tres muertes, las ceremonias luctuosas fueron las mismas, aqu/í y puede decirse que en toda América.
En efecto, los actos y solemnidades estaban prescriptos de antemano para todo el ámbito colonial.
La ceremonia principal, como es fácil de adivinar, tuvo lugar en la Iglesia Matriz, ataviados sus muros de lutos y crespones, y recubiertos sus altares con paños sombríos y lúgubres dorados.
Las tres veces se dió una misa de requiem con la presencia de todas las autoridades civiles y militares, toda la jerarquía eclesiástica, gentes representativas.
Todos vistiendo los mas ricos y severos atavíos, y mostrando las apropiadas caras de circunstancias que requieren esos duelos públicos.
Puede pensarse que esta congoja, tal vez, no pasaba de ser mas que exterioridad, ya que para el americano la figura real resultaba demasiado remota, casi un personaje mítico, quizás decorativo, cuya presencia no se veía gravitar en los acontecimientos de la ciudad ni en el vivir cotidiano y privado del vecindario.
Ni siquiera tenian muy presente la fisonomía del soberano, a quien apenas si habían visto en alguna moneda o en lienzos que lo representaban con fidelidad mas que dudosa.
Y se daba el caso de que muchos venian a descubrir recién ahora cuan maravilloso monarca habian tenido, cuando escuchaban los espléndidos elogios funebres, que invariablemente se pronunciaban después de la misa de requiem, y que revestían al soberano muerto de tan excepcionales y sublimes virtudes y atributos, que daba, francamente, tardío dolor y pena el haberlo perdido.
Terminadas la misa y el elogio, todos los concurrentes se acercaban hasta el Gobernador a presentarle sus mas sentidas condolencias, como si este fuera el deudo principal del difunto.
Y mientras en la Iglesia Mayor acontecían estos sucesos, en las contadas iglesias montevideanas se echaban a doblar las campanas con compungidos tañidos de riguroso duelo, la artillería de la guarnición lanzaba salvas que sonaban muy tristes y dolidas, y los buques de guerra apostados en el puerto las respondían con estruendo realmente acongojado.
Por varios dias se mantenía la ciudad enlutada o semi-enlutada.
Y algunos personajes tenian que seguir vistiendo de duelo riguroso.
Pero no por mucho tiempo: la vida sigue su curso, ya se sabe, y las monarquías con mas razón; asi que no se las podía dejar acéfalas, y pocos días después de las exequias reales, sobrevenían, en toda América por igual, las proclamaciones.
En cuestion de horas, nuestros buenos vecinos montevideanos volvían a colgar en sus guardarropas los atuendos severos de la víspera, y sacaban a ventilar otros muy coloridos y rumbosos, preparándose desde yá para las fiestas que se venían.
Y estas festividades las anunciaba un personaje muy característico de la Colonia: el pregonero.
Que debía ser, sin duda y con seguridad, un hombre elegido por su voz sonora y potente y su dicción nítida, capáz de ser oído a varias cuadras a la redonda.
Salía el pregonero a recorrer la ciudad todavía a medio luto, acompañado por un vistoso tocador de tambor.
Se paraban en una esquina cualquiera y el tambor se ponía a atronar con el redoble mas penetrante e imperioso de que era capáz, así que todo el mundo dejaba lo que estaba haciendo y venía corriendo al estruendo aquel, aunque ya sabían de antemano lo que le iban a decir.
Y junto al tambor y al pregonero, un estirado personaje vestido de negro, y con una cara de lo mas seria y almidonada, empuñando un largo bastón.
Era el Escribano, quien con aquella presencia un poco impresionante parecía estar previniéndole al vecindario que lo que se iba a gritar allí era verdad, y muy verdad, ya que para eso están los escribanos en este mundo.
Y todavía, atrás de este trío, se apostaba un piquete de soldados, refrendando con la contundencia de las armas la veracidad del anuncio que iba a tener lugar.
Y en efecto, el pregonero, alzando la voz, hacía saber al gentío que el día tal a la hora tal, Montevideo iba a celebrar la ascensión al trono del nuevo soberano.
Y aunque todo el mundo ya lo sabía, recién ahora el vecindario se daba por enterado, y a partir de ahí quedaba instaurado oficialmente el clima de festejos que todos estaban esperando desde hace días.
Y llega la jornada memorable.
A las diez en punto de la mañana se abrian las festividades.
Atrás quedaban los llantos por el muerto, adelante el júbilo por el vivo.
El Cabildo en pleno se ponía en movimiento desde la Plaza Mayor, engalanados los Regidores con un lujo que nunca usaban, y abriendo la marcha el vistoso Alferez Real con el pendón regio.
Pero no se vaya a creer que iban a pie, aquel no podía ser un desfile común y silvestre.
Marchaban todos de a caballo, rebrillando la platería en los arreos de las monturas y en los labrados estribos.
Detrás de los cabildantes, venían, también a caballo, los vecinos mas pudientes; ricos y panzudos hacendados, según se cuenta, que a veces sobrepujaban en platería y riqueza a los cabildantes mismos.
Así, en procesión pomposa, marchaban todos hacia la casa del Gobernador, flameando al aire estandartes y pendones multicolores.
El Gobernador los aguardaba en su sede del Fuerte (actual Plaza Zabala) y allí los recibía vestido el también con galas rumbosas mas parecido a un cortesano hispano que a un montevideano simple.
Pasaba entonces el Gobernador a encabezar la lujosa comitiva, y todos enfilaban por la actual calle Rincón, de vuelta hacia la Plaza Mayor.
A los lados, todo a lo largo de la calle, presentaba honores la guarnición de la ciudad con uniforme de gala.
Los frentes de las casas aparecían revestidos con vistosas colgaduras muy suntuosas en las casas mas pudientes, y cada vez menos hasta llegar a las mas pobres, que al menos aportaban el colorido bienintencionado de sus telas derramadas desde ventanas y balcones.
Cuando llegaban a la Plaza Mayor se encontraban de frente con el fabuloso elemento que predominaba en la escenografía preparada para las solemnidades: un enorme retrato del monarca que se estrenaba en el trono, emplazado al frente del edificio del Cabildo, bajo un fino dosel carmesí.
Nadie le pedía a aquella pintura que fuese ni demasiado veráz ni demasiado artística, y dicen que jamás era ni una cosa ni la otra, pero eso, a quién importaba?
La cosa era que el vecindario pudiera extasiarse un rato en la contemplación de aquel señor que desde aquel día se le convertía, y Dios quisiese que por mucho tiempo, en "Soberano Amantísimo".
Quedarían o no conformes con aquel rostro un poco torpemente trazado, que vaya a saber con que fortuna habría interpretado el artista local, nunca muy avezado, pero igual aquella cara adquiriría desde ahora valor de símbolo, de mito actuante, y eso era lo que contaba.
Una vez ubicados todos los asistentes en sus sitios, los actos culminantes se iniciaban con tres palabras sacramentales a cargo del Alferez Real:
"Silencio".
"Oid".
"Escuchad".
Y en cuanto el silencio se hacía, el mismo alto funcionario daba lectura a la fórmula ceremonial de consagración del nuevo monarca, y no bien pronunciaba su augusto nombre, toda la concurrencia porrumpía en vivas y aclamaciones interminables.
La bateria de la ciudad lanzaba la misma andanada que dias antes en la ocasión fúnebre, pero que ahora sonaban como festivos y alegres cañoneos, y con la misma jolgosa alegría y felicidad le contestaban los mismos cañones de los mismos barcos emplazados en el puerto.
Por todo el espacio de la ciudad, las campanas de nuestras iglesias, que no eran muchas, se echaban al vuelo gracias al zangoloteo contentísimo de los campaneros, que se esmeraban todo lo que podían en demostrar su talento y cualidades de artistas del arte campanólogo, porque quién sabe hasta cuando no volverían a tener otra ocasión de lucirse.
Pero las fiestas no terminaban allí, mas bien recién comenzaban.
Por la tarde, en la Casa Consistorial, se servía un refresco con merienda, antes de los toros o después de los toros, que eran fiesta infaltable.
Y seguian dos jornadas mas de festejos en toda la ciudad, que incluían mas misas con Te Deum y sermón en la Matríz, tres noches consecutivas de iluminar con velones y candilejas los edificios públicos y las casas de los mas ricos, por la tarde corrida de toros en la misma Plaza Mayor, con toda la variedad de suertes taurinas; juegos de lazos, exhibición de acróbatas, de titiriteros, de volatineros, tiovivos y hasta funciones teatrales en los barracones que allí existían.
Y por las noches, todavía, fuegos artificiales, mascaradas, músicos ambulantes y cantos callejeros.
Entre otras cosas.
Pero, era este nuestro querido Montevideo?
La verdad es que este cuadro contradice la imagen habitual que nos hacemos, de un poblado de costumbres discretas, rutinarias, agrisadas.
Sin embargo aquella mediocre ciudad nuestra - hay que recordarlo y reconocerlo - sabía salirse de sus costumbres y volverse fastuosa y cortesana por lo menos dos veces fijas en el año: los primeros de mayo, cuando se celebraba el día de los santos patronos de la ciudad, San Felipe y Santiago; y en ocasión de la procesión de Corpus Christi.
Esas veces, igual que en estas seis ocasiones motivadas por la muerte y sucesión de monarcas, otro Montevideo aparecía, casi nobiliario en su ostentación.
Y según cuentan las crónicas de la época, tan mal papel no hacían nuestro vecinos cuando les daba por vestirse de cortesanos y salir a festejar por las calles de nuestra querida ciudad de San Felipe y Santiago.
"Boulevard Sarandí" de Milton Schinca.
(Los días de la fundación y la colonia - 1726-1805)
Anéecdotas, gentes, sucesos del pasado montevideano.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)


































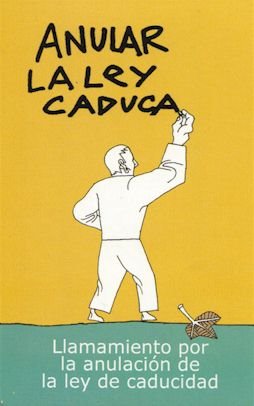

No hay comentarios.:
Publicar un comentario