Cuando mi madre comunicó a la familia que se había integrado a un club de tejedoras que se reunían por las noches, todos quedamos un poco sorprendidos, porque nuestra madre nunca fue una gran amante de las labores de ese tipo, ni tampoco aficionada a las reuniones de señoras. Sin embargo, la noticia nos produjo un gran alivio. Habíamos visto con orgullo y satisfacción su creciente interés e integración a la realidad nacional, pero en esa primavera del año 72, la integración a la realidad nacional solía ser bastante peligrosa. Los uruguayos habíamos aprendido por triste experiencia los peligros de expresar opiniones, de tener ciertos amigos o integrar determinados círculos. Y mi madre no tenía ninguna experiencia en las lides políticas. Frecuentemente expresaba lo que pensaba, y a menudo provocaba situaciones que nos tenían a todos bastante preocupados. Nos llevó bastante tiempo descubrir que en realidad las tales reuniones de tejedoras eran un pretexto para salir de noche a pegar carteles en las paredes: “Navidad sin presos políticos”.
Había un gran abismo entre la señora que nos crió, y la militante actual. Nacida en Paysandú en una familia quizá poco adinerada pero de gran prestigio social, nuestra madre había seguido los pasos esperados: estudió de maestra, se casó con un prometedor estudiante de medicina, y luego abandonó su carrera para dedicarse a su marido y a sus hijos. Si bien vivió en Montevideo desde que se casó, formó un hogar correspondiente al de su juventud en Paysandú. Tuvo cuatro hijas mujeres y luego un varón. A todos nos crió de acuerdo a sus pautas morales y religiosas. En su casa se iba a misa todos los domingos, las hijas formaban parte de las Hijas de María, y el control moral era estricto, como correspondía. Cuando una de nosotras entablaba una nueva amistad, rápidamente se pasaba al interrogatorio sobre si la familia era “bien”, qué apellido tenían, etcétera. En los años sesenta, en plena época de la liberación de la mujer, las hijas teníamos prohibido salir solas con los novios, y debíamos estar en casa a las ocho de la noche. Por supuesto eso provocaba bastantes desacuerdos que cada hija asumía según sus características: Laura, mi tercera hermana y yo nos rebelábamos y discutíamos, Gilda, la segunda, un ser dulce y callado, aceptaba teóricamente todas las normas y luego hacía lo que quería. Pero de alguna manera siempre nos ingeniábamos para tener a los padres lo suficientemente distantes de nuestras actividades y mantener así la paz familiar.
La política era un tema intrascendente en nuestro hogar, y los problemas sociales eran vistos a través de alguna obra de beneficiencia a la que Mamá se entregaba, ocupando sus horas libres. Ella tenía clara su posición: votaba a la Unión Cívica y no había necesidad de cuestionamientos. Sin embargo, se atisbaban algunos rasgos indicadores de un carácter más tolerante del aparente. Un día yo declaré abiertamente mi ateísmo y de paso mi militancia en el FIDEL, aquel primer intento de reunión de partidos políticos que creció en el Uruguay a partir de la Revolución Cubana. Esperaba una reacción furibunda y sin embargo la decisión fue aceptada por mis padres con resignación.
La situación política del país fue cambiando rápidamente en aquellos años, lo que hacía difícil la adaptación de las mentalidades de mucha gente acostumbrada a vivir en el paisito sin grandes sacudones políticos.
En nuestro hogar, la evolución fue bastante rápida. Gilda se recibió de maestra. Nuestra madre, que aún añoraba su abandonada carrera, fue poco a poco integrándose a las actividades profesionales de mi hermana, que consiguió su primer cargo en un cantegril de Montevideo. Y allí, a través de Gilda, Mamá fue viviendo una realidad nacional bastante diferente a la de nuestra protegida Punta Carretas.
También es cierto que la Iglesia, de la que ella formaba parte activa, fue cambiando, y Mamá se fue integrando paulatinamente a los cambios.
Y así, en las elecciones del 71, a nadie sorprendió que Mamá votara por el Frente Amplio, abandonando definitivamente la tradicional Unión Cívica. En nuestra casa ya no se hablaba de apellidos y la escala de valores a nivel familiar se fue alterando rápidamente.
Gilda, que vivía con su marido militar, sin hablar jamás de política, pero bebiendo día a día los problemas de sus alumnos y sus familias, seguía siendo su mejor compañera. Hasta que una tarde en que mi madre estaba de visita en su casa, apareció un camión de las Fuerzas Conjuntas y se las llevó. Esa misma noche nos llevaron a toda la familia, incluyendo a mi hermano de doce años. Y fue así que en una fría noche de invierno, encapuchados y con los brazos en alto durante doce horas, nos enteramos que Gilda y su marido eran Tupamaros. Nos enteramos porque desde el patio en que nos tenían, oímos los gritos, las amenazas y las torturas de ambos.
Mi madre no dijo nada ese día. Pero la mujer que salió del cuartel ya no era la misma. Las Fuerzas Conjuntas lograron la culminación del cambio. Rápidamente comenzó a interesarse por los distintos grupos de apoyo a los presos políticos y a sus familias. Día a día iba a la Jefatura a indagar por su hija y su yerno y volver siempre con las manos vacías. Nadie sabía dónde estaban. Cuando podíamos, nosotros la acompañábamos y así la vimos crecer. Su carácter, que siempre había sido alegre, pasó a ser “alegremente combativo”. Nada la detenía y poco a poco se fue convirtiendo en un referente, en una líder. Y levantaba su bandera de optimismo por donde iba.
Cierto día, esperando en la interminable cola de la Jefatura, apareció una mujer modestamente vestida. Llorando se acercó a un policía a implorar noticias de su hijo que se lo habían llevado esa madrugada. Rogó y suplicó, le besó la mano al policía, pero éste, imperturbable, la echó. Mamá salió de la cola, se llevó a la mujer a un bar cercano le compró un café y se dedicó a alentarla con palabras tales como: “Levante la frente, señora, nunca llore ante un milico, su hijo es un idealista que se avergonzaría si la viera”. Sólo más tarde, al volver a su puesto en Jefatura, se enteró que el “idealista” era en realidad un conocido punguista detenido esa mañana.
En esos tiempos difíciles, un día se encontró con una de sus aristocráticas amigas del pasado, que tenía un hijo militar. Con aire compasivo la señora le preguntó por mi hermana. Aún no había noticias. Y siempre con el mismo aire de maternal comprensión, su vieja amiga la consoló diciéndole que no desesperara, que su hijo le decía que mucha de esa muchachada era “recuperable”. Pasó el tiempo. Gilda salió del cuartel y fue a parar a una cárcel. Pudimos verla. Nuevamente mi madre se encontró con la misma señora que otra vez le preguntó por las novedades. Su contestación fue rápida: “Sí, ahora sabemos dónde está. Fue muy golpeada y torturada y sin embargo me dice que no todos los militares son torturadores, que hay algunos, aunque pocos, que son “recuperables”.
Y ese fue el fin de una amistad de muchos años.
Poco a poco se integró a los distintos comités de izquierda, de familiares de presos, de apoyo a los desaparecidos, y todas sus otras actividades y amistades fueron dejadas de lado. Seguía siendo católica, pero ya no era una católica de ritos y rosarios, su religión se convirtió en una doctrina de vida, de solidaridad. Se consiguió una gran cruz de madera y llevaba su quiosco ambulante, al que llamaba “Nuestra Cruz” por todos lados en la ciudad vendiendo artesanías hechas por presos políticos, acomapañada por Felipe, su hijo menor, de 13 -14 años. Se procuraba ayudar sobre todo a los presos del interior, ya que sus familias tenían más dificultad de acompañarlos y llevarles lo que necesitaban, donaciones, postres, fiambres, dulces, que les permitía hacer el “bolso” o pagar los pasajes a los familiares para ir a ver a los presos de Libertad o de Cárcel de Mujeres. Los fondos servían para ayudar a los que salían de la cárcel, o para comprar las cosas más necesarias de las que privaban a los presos políticos.
Había algo en su carácter que le permitía hacer y decir cosas que a otros les podía haber resultado caras. Nunca supimos si se debía a la sonrisa y naturalidad con que enfrentaba los hechos, o a su edad, o a algo más profundo, implícito en su personalidad optimista y avasalladora. Eso llevó a muchas anécdotas que en esa época nos tenían a todos bastante preocupados. En una ocasión llevó su quiosco a la misa de once, donde un conocido militar en actividad salía, luego de comulgar muy santamente, rodeado de familiares y amigos. “¡Ay, que suerte, coronel X, saber que usted es católico! Usted mejor que nadie conoce la situación de los presos políticos y sus carencias. Esto que vendo cubre sólo una mínima parte de lo que necesitan y presiento que usted está dispuesto a colaborar con tanta gente que sufre”. Y el coronel compró gran parte de la mercadería a precio más que adecuado.
Mamá aprendió rápidamente a tocar todos los resortes, a conocer con cuáles funcionarios se podía hablar, cuáles había que evitar. Y así llegó a convertirse en una especie de vínculo entre la dirección de la cárcel y los distintos comités que integraba. Ella averiguaba qué ropa se precisaba, qué remedios faltaban, quiénes saldrían y precisarían ayuda. Se enteró, por ejemplo, que había muchas presas católicas, pero que nunca habían recibido una comunión. Habló con unos y con otros y logró finalmente un permiso especial de la dirección. Ella traería las hostias en una cajita de metal, que sería controlada sin tocar, y en presencia del director, daría la comunión a quien la quisiera. Y así sucedió. Pero en el momento crucial de sacar las hostias, ella propuso una oración y pidió que el director la acompañara. La oración comenzaba así: “Oremos Señor, para que exista justicia en este mundo, para que no existan más torturas ni seres desaparecidos, para que todos los niños uruguayos puedan disfrutar de sus padres sin miedo, …” E increíblemente, el director se limitó sólo a decir “Amén”.
En 1973 la represión recrudeció y nuestra madre, estando en una reunión del Comité de Familiares, cayó en una redada y fue transportada a un cuartel, donde pasó tres meses. ¿De qué se le acusaba? Su marido y sus hijos acudieron a todas las puertas hasta que llegaron al coronel que dirigía el cuartel, y éste explicó detalladamente la situación. Estaba acusada de graves delitos:
–En primer lugar, forma parte del Comité de Presos Políticos.
–Pero… ¡esa es una organización legal!
–Eso depende de cómo se mire, para mí, no existen los presos políticos, son sólo delincuentes comunes, y por lo tanto, la organización es ilegal. En segundo lugar, su mujer se reúne con distintos grupos en la Asociación de Bancarios, y en una Parroquia, y se dedica a conseguir muestras gratis de remedios con distintos médicos. En mi criterio, la Iglesia, la Asociación de Bancarios y la Facultad de Medicina son los grandes enemigos de la Patria y habría que eliminarlos a todos. Y quien participa en sus actividades es un criminal.
Ante tan irrefutable lógica no existían argumentos, de modo que la familia regresó a la casa derrotada y Mamá siguió en el cuartel. Pero no era tan sencillo. Primero estaba en un lugar común con toda la juventud, pero al poco tiempo fue aislada. Cuando preguntó la causa, se le explicó que ella se dedicaba a politizar a los soldados y era un elemento peligroso. Entonces fue a parar a un sótano con piso de tierra, sin baño, sin luz. La única comida que se le daba, era la que le traían en una olla grande, que con un cucharón servían en un plato de lata, comida que recuerda como “un guiso pasado” y “una fruta podrida, la mayor parte de las veces”. . Y “el hambre te hacía comer cualquier cosa”, recuerda. “Si seríamos fuertes que ninguna de las que estábamos ahí del Comité nos enfermamos”.
El calabozo era chico, tenía una cama sólo con un “jergón” sin colchón en el piso y una frazada. Y el problema de la falta de luz y aire se agravaba porque ella sufría de claustrofobia. El resultado fue una crisis hipertensiva y no hubo más remedio que atenderla. Tampoco era una situación fácil para el cuartel. Una cosa eran las desapariciones de gente joven, políticamente activa, y otra, la muerte de una mujer de 62 años, sin cargos legales aparentes, que además era bastante conocida en el ambiente de izquierda y de iglesia. Optaron por dejarla en el sótano pero con la puerta entornada y un soldado cuidando. Y allí se daban largas charlas con el soldado de turno. Pero no siempre era así. Había uno que solía hacer la guardia de noche, y su mejor broma nocturna era abrir su pantalón y orinar hacia adentro por la puerta entornada. Pasó una vez, dos, y a la tercera, Mamá se acercó y mirando con aire maternal el chorreante bulto que asomaba por la puerta, le dijo: “Pobre muchacho! Tenés una enfermedad venérea, yo sé porque mi marido es médico, vení, dejame que te revise”. El soldado salió despavorido y esa fue la última orinada a través de la puerta.
Durante todo ese tiempo no pudimos verla. A pesar de que dos veces por semana, según lo permitido, íbamos al cuartel con comida y ropa, no lográbamos saber de ella. Sólo una vez, de lejos, la vimos pasar, con la misma ropa con que había sido llevada, y empujada por un soldado que le ponía una metralleta en la espalda. Ella nos sonrió, con la frente en alto, haciendo gestos que indicaban que estaba bien, que no había problemas. Esos gestos eran en parte destinados a nosotros, pero en gran parte destinados a los propios soldados. Su mayor preocupación por ese entonces era demostrar que ella estaba por encima de las peripecias del cuartel, que nada podría quebrarla o llevarla a suplicar. Y otra vez que logró hacernos llegar una nota, comunicando que estaba muy bien, pero que avisáramos que había visto en el cuartel a Juan Pablo Terra y su grupo. Más tarde supimos que de toda la comida que le mandamos sólo le llegaban las naranjas, y éstas, sólo cuando habían llegado a tal estado de putrefacción que eran ya incomibles.
Y una noche a las tres de la mañana, fue liberada del cuartel, aún sin explicaciones, y con varios kilos de menos, pero siempre con la misma sonrisa. Antes de liberarla la habían amenazado y le habían dicho que si bien saldría, era por poco tiempo. La próxima vez sería la definitiva, dijeron. Pero ella retomó su vida habitual, con los mismos comités y el mismo quiosco de ventas. Dos semanas más tarde, un sábado de noche en que toda la familia estaba reunida, sonó el timbre. Yo fuí a abrir y aterrada vi un muchacho de unos 25 años que, si bien iba vestido de particular, llevaba impreso en la cara su profesión de soldado de cuartel. Preguntó por Mamá. Todos quedamos mudos. Ella se levantó lentamente y se acercó a la puerta, pero al llegar, su cara se encendió con una amplia sonrisa y, sorprendidos, la vimos abrazarlo cariñosamente y hacerlo pasar. Dirigiéndose a mi padre explicó que el recién llegado era Raúl, un muchacho bueno que se hizo soldado porque no tenía qué comer, pero ella le había prometido que Papá le buscaría un empleo y así podría hacer una vida decente. Y aparentemente Raúl había aceptado, ya que había renunciado a su puesto y esperaba esperanzado el prometido empleo, que luego mi padre se vió en bastantes dificultades para conseguirle.
Quizá lo más interesante que sucedió luego de su retorno fue su cambio con respecto a nosotros. Muy confidencialmente me contó que en realidad el cuartel había sido una experiencia muy importante, que de toda experiencia cruel se puede sacar algo positivo. Según ella, el contacto con tanta gente joven le había enseñado mucho:
“Fue increíble ese tiempo que pasé con los muchachos. Una juventud tan sana, tan idealista. Yo pensaba, cuando yo tenía su edad, que las preocupaciones eran cuál sería el vestido a estrenar en el Club Uruguay, y cuál era el último tango de Gardel. Y estos muchachos, tan llenos de ideas sobre el mundo, sobre la vida, me parecía estar viviendo algo completamente nuevo. Y entonces pensé cómo me había equivocado con mis hijas. ¿Cómo yo, que viví una juventud totalmente distinta hace tanto tiempo, en Paysandú, pretendía dictarles normas de conducta a seres que viven hoy en día con una realidad que jamás me imaginé? ¿Qué derecho tengo yo, aunque sea su madre, a meterme en sus vidas?
Y realmente su actitud cambió totalmente. Llegó un día en que la hija menor, Beatriz, llegó a hablarme muy preocupada porque Mamá había salido “rara” del cuartel. Ya no preguntaba más con quién salía, a qué hora volvía, como si nada le interesara. Y eso en ella no era normal. ¿Habría que consultar a un psicólogo? El hecho fue que cuando cesó el control, cuando Mamá pasó a comprender ciertos problemas, las hijas nos sentimos más cerca, empezaron las confidencias y la familia pasó a ser menos ritual, se crearon lazos diferentes, de confianza y respeto mutuo, como nunca habían existido.
Gilda fue liberada luego de varios años de prisión y tuvo que refugiarse en el extranjero. Su marido siguió en la paradojalmente llamada Cárcel de Libertad hasta el fin de la dictadura. Mamá siguió en la lucha. Cuando al fin el país volvió al régimen constitucional, ella se integró al Frente Amplio y siguió militando activamente. Hoy, ya por cumplir noventa años, aún acude a las manifestaciones y trata de mantenerse en contacto con su partido y la realidad del país. Sus piernas fallan, y también su memoria, lo que no le impidió exigirnos este año que la lleváramos a firmar el Referéndum el 18 de febrero.
Nuestra madre no es un ejemplo único. Hubo muchas familias uruguayas que vivían dormidas y aisladas de la problemática del país. Los cambios sociales en la segunda mitad del siglo veinte fueron tantos y tan bruscos que a muchos padres les costó adaptarse lo suficiente como para comprender a sus hijos. Y de pronto, vino la dictadura, que sacudió todos los pilares de esa sociedad dormida, y le abrió los ojos a la vieja generación, unió familias, creó seres vivos y centrados en su propia sociedad. Tendremos que decir, como dijo Mamá al salir del cuartel: “De toda experiencia cruel se puede rescatar algo positivo”.
Alicia Osimani
Memoria para armar
5/7/08
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)


































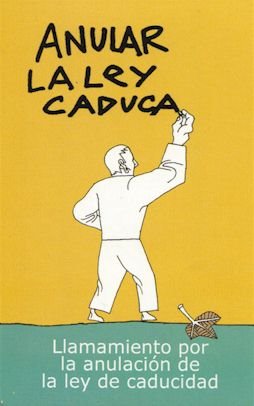

No hay comentarios.:
Publicar un comentario