Un día sentí en mi interior una fuerza incontenible, un impulso que me decía: “sí, lo podés ver, sólo se trata de animarte a desafiarlos”. Dudaba, y me enfrentaba a ese temor que nos acompañaba desde hacía años, aunque intentábamos resistirlo; estaba ahí, permanentemente, corporizado en una especie de bestialidad que parecía no reconocer la condición humana.
Lo recordaba en aquella última noche que pasamos juntos, en aquel poema de Hernández que un día me regaló en un disco de pasta: “He poblado tu vientre de amor y sementera ...para el hijo es la paz que estoy forjando...”, en la Quinta Sinfonía de Beethoven, en la “Aída” de Verdi, en “Las cuatro estaciones” de Vivaldi, y en tantos momentos compartidos.
Ahora estaba internado en el Hospital Militar y ya no quedaban dudas de la inminencia de su desenlace. ¡Quería decirle tantas cosas! Ya no me conformaba con las cartas censuradas, eran insuficientes los códigos que intentábamos descifrar burlando a la censura. Quería sentirlo cerca mío, vislumbrar aunque más no fuera su respiración en un espacio común, sabernos próximos...
Un día me puse a planear un encuentro en el Hospital Militar, me convencí que era posible.
Tendría que simular una enfermedad, podría ser un fuerte dolor de columna que me impidiera moverme, o tal vez una apendicitis. Como siempre en estos casos, la puesta en escena necesitaba de manos solidarias que no me faltaban, vivía en un sector del Penal con muchas compañeras que fueron inventando la situación.
No sé de dónde se sacaron, –cuando surgía la necesidad aparecían siempre cosas insólitas– pero fabricaron unos secantes que tenía que ponérmelos debajo de la axila para provocarme fiebre; las expertas cocineras me prepararon un enorme plato de “tumba” que mezclado con cantidades importantes de manteca seguramente tendría un efecto demoledor en mi aparato digestivo. Efectivamente, comenzaron los vómitos, las llamadas a la enfermera, la temperatura fue creciendo –gracias a los improvisados secantes–, hasta que decidieron una consulta médica.
En el consultorio, el médico dijo: “hay que internarla, puede ser apendicitis”, reventaba de placer, era como el pasaje al paraíso, la victoria.
Lo tenían solo –desde hacía once años en distintos cuarteles del Interior– y ahora en un calabozo del Hospital que lindaba con la celda de internación de las mujeres.
Cuando llegué, el solo hecho constatable de que nos separaba una pared, ya me producía una excitación indescriptible. Recurrí al lenguaje usado por todos los presos en algún momento de incomunicación que consistía en golpes en la pared formando una palabra y otra hasta completar alguna frase. Primero fue mi nombre, seguido de un “te quiero, estoy acá porque te quiero”, y la respuesta desconcertada de él que no lo podía creer.
Además de la pared teníamos otro lugar que colindaba: los baños. En el nuestro había una pequeña ventanita con rejas que daba para el de él, y que dejaba pequeños espacios como para pasar cartas en pequeños paquetitos envueltos en nylon.
Antes de pasar al baño acordamos un aviso por la pared.
La ventana estaba muy alta pero con artimañas lográbamos tocarnos la mano por entre las rejas. No podíamos vernos ni hablar, nos presentíamos a través del disfrute de esa caricia robada a ellos, conspirábamos ternura. ¡Pudimos hablar tantas cosas! En esos instantes construimos libertad.
Hacía doce años que estábamos separados, recibíamos de cada uno palabras censuradas en las cartas. Este acto de subversión carcelaria en circunstancias tan especiales no fue una despedida sino un encuentro lleno de vida, a pesar de que la muerte estaba tan presente.
Sonia Mosquera
Memoria para Armar
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)


































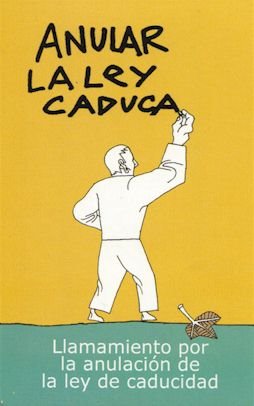

No hay comentarios.:
Publicar un comentario