El aire de la dictadura era espeso e irrespirable, el tiempo era lento... lento.
La vida era una película en cámara lenta.
La gente hablaba en voz baja o no hablaba.
El miedo se olía, se tocaba, se sentía. Era tan presente que parecía tener cuerpo.
El silencio era tan intenso que casi sin prestarle atención se lo escuchaba.
Desde mi adolescencia recién estrenada, yo percibía que la vida debía ser o haber sido, algún día, algo más que esa terrible existencia.
En junio de 1973, yo contaba apenas con once años. Demasiado grande para no entender, ¡ay! demasiado pequeña para formar parte.
Yo era absolutamente anónima para ellos en aquel tiempo.
Era una pieza más de aquella “generación del silencio” que confiaban que crecería sin ideas políticas ni sociales, sin riesgo de cuestionar el mundo ni querer cambiarlo como esos jóvenes, unos años mayores que nosotros, a los que intentaron exterminar.
No era mi mundo más cercano el que tambaleaba. No tuve que sufrir de cerca el dolor de la cárcel, los años de visitas a un Penal, ni la desesperación del nunca más.
Crecí inocentemente los primeros tiempos. Sabiendo lo que me contaban pero no viviéndolo.
De todos modos, es difícil de explicar cómo una dictadura llega a afectar a todos y cada uno de los integrantes de una sociedad, no importa el espacio que ocupen.
Uno forma parte, con más o menos conciencia, de ese mundo bizarro, de ese tiempo sin tiempo, de esa falta absoluta de color.
La gente, recluida en sus casas, como presa sin cárcel. La gente, acostumbrada a mirar la vida desde atrás de las ventanas y a susurrar o a callar por el miedo permanente de estar tal vez hablando con un enemigo.
Cualquiera puede ser el enemigo, cualquier vecino, el vendedor de algo, el taxista... cualquiera.
Canciones que no se escuchan en ninguna radio, libros que no pueden comprarse en ninguna librería.
Sólo un cajón escondido podía atesorar alguna bandera bien doblada, algún poema, algún disco prohibido, guardados con la esperanza de un tiempo sin rejas.
Pero la vida, que es imposible de detener, sigue transcurriendo entre líneas.
Hay una dimensión del pensamiento y de la memoria donde las prohibiciones nunca logran llegar.
Un algo más allá de las miradas, el recuerdo de los que sí vieron un país previo, el juicio interno e implacable de los que, aunque obligados al silencio, no comparten la barbarie.
Secretos a voces, rocas que hablan.
En 1980, contra toda predicción de los poderosos de entonces, la gente dijo No.
Y entre esa gente, yo, que había alcanzado la mayoría de edad justo a tiempo para oponerme.
Toda la publicidad oficial no había podido contra los muros pintados a escondidas y el rechazo colectivo.
Una pincelada de color barrió las calles y algo, tímidamente, comenzó a latir.
De allí en más, recuerdo una sucesión de hechos que marcaron mi vida para siempre.
Con otros nombres la gente se volvía a reunir. El PIT en lugar de la CNT y ASCEEP en lugar de la proscrita FEUU.
El miedo se hizo para mí mucho más intenso porque entendí que entrando en el movimiento estudiantil dejaba de ser anónima y comenzaba a estar al alcance de su mirada.
El miedo es punzante y paraliza.
Uno siente miedo de todo y al mismo tiempo rebeldía.
Éramos apenas veinteañeros y la rebeldía, que puede habitar en nosotros en cualquier tiempo de la vida, en la juventud es ineludible.
En setiembre de 1983 los estudiantes organizamos una marcha histórica. Era la primera vez que recorreríamos las calles.
Tengo la imagen grabada de los colores y los carteles y de la gente que en las esquinas se juntaba para vernos pasar. Cuadras y cuadras de estrenados jóvenes que éramos la prueba viviente del fracaso total de aquella brutal dictadura.
No habían podido.
Ni con toda la tortura y la cárcel, ni con todo el exilio... no habían podido. Ninguna mordaza puede detener al pensamiento.
Yo era estudiante de Ciencias de la Comunicación (qué ironía) y en el marco de la Semana de Derechos Humanos de Asceep nos propusimos con unos compañeros hacer un audiovisual sobre los niños desaparecidos, una realidad de la que recién empezábamos a tener noticias.
Fue así que una tarde llegamos a lo de Ester ( la abuela de Mariana), y otro día a lo de Blanca (la abuela de Victoria) y otro a la casa de Sarita (la mamá de Simón).
Los testimonios de estas mujeres, que marcaron mi vida, me hicieron ver que todo era mucho más duro de lo que imaginaba.
La primera vez que pasamos este audiovisual fue en el Palacio Peñarol. Al terminar, todavía con las luces apagadas de aquel inmenso lugar lleno de gente que lloraba sorprendida de su propia historia, nos fuimos con los carros de diapositivas por miedo a que alguien nos confiscara el tesoro.
Cientos de charlas vinieron después. Clubes, comités, parroquias en todo el país. Fuimos con los grupos de familiares de presos, exiliados y desaparecidos, a mostrar en imágenes lo que ellos contaban.
Una sábana blanca, un proyector y un grabador. Contar y hacer saber era en ese momento una de las formas más importantes de militancia.
Había que descorrer el velo.
Había que dejar al descubierto todo el horror.
Ese tiempo nuevo, aun en dictadura, tuvo la rara virtud del movimiento. Después de aquella quietud sin límites, el mundo comenzaba lentamente a girar.
La gente salía a la calle.
Primero de Mayo, marcha del Obelisco... Sin haber llegado todavía a su fin, la larga pesadilla se fue transformando en una fiesta popular. Volvíamos a tener la fuerza de un sueño colectivo.
“Aquello”, no sería para siempre.
Las absurdas prohibiciones impuestas por el poder irracional de la fuerza tenían cada día menos sentido.
Las radios pasaban de a poco, tímidamente, algunas de aquellas voces que desde hacia años sólo cantaban en tierras ajenas y todos nos llamábamos emocionados por teléfono avisándonos la buena nueva.
Aun había gente “proscrita”, presos y exiliados, pero comenzaba a llenarse de sonidos y colores ese país que me vió crecer en blanco y negro.
Yo era consciente de ser testigo de un tiempo irrepetible.
Sabía que de algún modo tenía el privilegio de participar de aquellas calles pobladas de abrazos, de gente que se reencontraba después de años.
Cada día volvían más y más personas desde los más diversos rincones del mundo.
La información, aquella cosa tan extraña para los que nos quedamos aquí, era ahora moneda corriente.
La rambla se colmaba de gente a cada rato, esperando a alguien que volvía.
Bajo lluvia torrencial, con la piel erizada escuchamos (algunos por primera vez) a Zitarrosa y a Los Olimareños y otro día a Viglietti.
El teatro El Galpón recuperó su nombre y sus actores.
Y un día. Un inolvidable y maravilloso día, salieron en cantidades los presos políticos que llenaban las cárceles.
La dictadura había terminado.
Parte de la vergüenza había terminado.
Los presos salían cargados con sus pocas pertenencias, recorriendo el camino desde el Penal a la ruta, donde una multitud esperaba llena de banderas y sonrisas y lágrimas. La gente prendía fogones en los bordes de la carretera por donde volvían los compañeros, para saludarlos y bienvenirlos.
Otra multitud aguardaba a las compañeras que salían desde Cárcel Central para recibirlas con toda la emoción y toda la alegría.
La alegría en ese tiempo era una presencia mucho más intensa aún que aquel silencio impenetrable de la dictadura.
La energía que colmaba el aire de aquellos meses es uno de los recuerdos más intensos y bonitos de toda mi vida.
Escribo estas líneas en memoria de tanta belleza y en homenaje a todos los compañeros desaparecidos que no pudieron participar de esa fiesta, aunque estuvieron allí, como están hoy... presentes.
Estela Peri
Memoria para armar
21/7/08
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)


































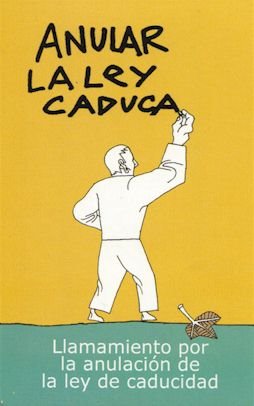

No hay comentarios.:
Publicar un comentario