Templos de la cultura rioplatense
En las capitales del Río de la Plata los cafés constituyeron –desde el siglo XIX– ámbitos privilegiados para el encuentro democrático, propicios al intercambio de ideas, a la experimentación en las letras y las artes, al desarrollo de la música popular.En Buenos Aires y Montevideo apareció, a la altura de 1900, ese tipo humano que el crítico uruguayo Alberto Zum Felde definiera tan precisamente como "el intelectual de café". Este ya no provenía de familia patricia, y no siempre poseía título universitario; pero estaba abierto a los vientos cosmopolitas que entonces comenzaban a soplar en materia cultural. Para esta nueva estirpe –que dio escritores de la talla de Florencio Sánchez nada menos– el café fue el ágora adecuada para la discusión ferviente, pero además el espacio de creación y de reflexión. Sobre las mesas de mármol se escribía, se dibujaba, y se componían piezas musicales.
Pero hagamos un alto para ubicar las tradiciones que alimentan en la región la costumbre de reunirse en torno a los pocillos humeantes. Básicamente son tres: la hispánica, la italiana y la francesa. Nuestros grandes cafés tradicionales –el viejo Tupí-Nambá que supo tener Montevideo, y el Tortoni, que felizmente conserva Buenos Aires– son una mezcla armoniosa de las tres vertientes. En los cafés rioplatenses podemos encontrar rincones que nos remiten al café Greco y otros de Roma, y oír allí el mismo tono altisonante de voz típico de la reunión peninsular. Pero también están presentes esos rasgos de elegancia y estilo que nos instalan en los cafés de Montmartre (hasta podemos ver personajes tan variados y universales). Y la cordialidad y el rumor de los diálogos –la tertulia en sí– nos ubican de lleno en el Gijón madrileño. Lo interesante, recalco, es que en nuestros cafés los tres perfiles estuvieron amalgamados.
Hervor del novecientos
En las primeras dos décadas del siglo pasado, aquellos cafés de la plaza Independencia montevideana como el nombrado Tupí-Nambá, el Británico, y sobre todo el legendario Polo Bamba, contaron con la presencia habitual de dos dramaturgos populares como Florencio Sánchez y Ernesto Herrera "Herrerita", quienes participaban de las tertulias poéticas y anárquicas que poblaron esos recintos de la bohemia. Pero ellos también –recordemos que su éxito teatral pasó por Buenos Aires– integraron las similares del café de los Inmortales y del Politeama de la calle Corrientes, donde confraternizaban además con sus actores y actrices.
Muy poco después, en la confitería La Giralda de 18 de Julio y plaza Independencia, el maestro Roberto Firpo estrenaba –una noche de 1917– un tango que estaba destinado a tener fama mundial y duradera: La Cumparsita, del uruguayo Gerardo Mattos Rodríguez. Eran los años en que el tango era atraído por las luces del Centro; dejaba poco a poco el humilde percal y comenzaba a vestir ropas mundanas.
Ya el dúo Gardel-Razzano cantaba con suceso en diversos escenarios y también en los cafés. Una noche de 1913 lo hicieron en el café Perú –después llamado Montevideo Chico– que estaba ubicado sobre Avenida de Mayo. Los cafés de entonces tenían el característico palco desde el cual los músicos y los cantores quedaban estratégicamente a la vista de la concurrencia.
Si bien figuras mayores del modernismo rioplatense, como los poetas Julio Herrera y Reissig y Leopoldo Lugones, no se asocian a los cafés sino a otro tipo de cenáculos, en ambas márgenes del "río como mar" los poetas no sólo frecuentaban sino que se podría decir –sin exageración– que en esos años casi vivían en los cafés. El dandy montevideano Roberto de las Carreras –trasgresor en la poesía y en la vida– tuvo su mesa diaria en el pequeño café Moka de la calle Sarandí, desde donde lideraba una peña juvenil que lo admiraba con fervor. En ese mismo tiempo, nada menos que el gran Rubén Darío –en ese entonces viviendo y trabajando como periodista en Buenos Aires– se aficionaba a los grandes cafés porteños.
Audaces años veinte
Nos adentramos un poco más en el siglo y llegamos a la década del veinte. En Buenos Aires surgen los grupos literarios de Florida y Boedo, que sientan sus reales en cafés (céntricos los primeros, fieles a su impulso cosmopolita, y de barrio los segundos, preocupados por el rescate de lo popular y lo social). Por ese tiempo, el joven ultraísta Jorge Luis Borges asistía algunas noches a la tertulia –entre estético filosófica y de generalidades– que presidía en la confitería La Perla del barrio del Once, ese sócrates criollo que se llamó Macedonio Fernández.
En Montevideo no se dieron alardes de vanguardia tan enfáticos y todo resultó más matizado. El Tupí-Nambá hervía de grupos de escritores, plásticos, pensadores y críticos, en medio de una parroquia más compleja y más amplia. En una mesa por ejemplo se podía ver dialogar a Cúneo, el pintor expresionista de las grandes lunas, con el músico de los cerros Eduardo Fabini; más allá don Pedro Figari (entonces más conocido como abogado penalista y docente, y no como el gran pintor que hoy valoramos) hablaba casi en secreto con el filósofo Carlos Vaz Ferreira.
El 25 de mayo de 1926, en el café Tortoni, el entrañable pintor de la Boca Benito Quinquela Martín tuvo la iniciativa junto a otros artistas e intelectuales y a un músico de su mismo pago chico como era Juan de Dios Filiberto, de fundar una peña. Esta iba a funcionar en el sótano del café, y marcaría toda una época en Buenos Aires en materia de difusión literaria, artística y musical.
En 1924, en el café Colón de Avenida de Mayo, debutará Julio de Caro con su primer sexteto. En 1932, en la antigua bodega del Tortoni haría lo propio la Orquesta Porteña dirigida por Juan de Dios Filiberto, ocasión en que se iba a tocar por vez primera Malevaje de Enrique Santos Discépolo. En sus años de trayectoria, la Orquesta Porteña daría a conocer en la Peña tangos como Caminito, Quejas de bandoneón, y Clavel del aire (con letra de Fernán Silva Valdés).
Los años cuarenta en Montevideo
Montevideo en los años cuarenta era una ciudad compleja, con vocación cosmopolita pese a conservar en gran medida un aire todavía provinciano. Era también una ciudad menos festiva y más gris y melancólica que aquella de los años veinte, época de optimismo, modernismo y crecimiento vertiginoso. En ese tiempo los grandes cafés céntricos, y no sólo ellos, eran escenarios privilegiados para el intercambio cultural.
En grandes cafés de la avenida 18 de Julio como el inmenso Ateneo y el lujoso Tupí Nuevo, reinaba el tango. En ambos tocaron –durante esos años y en la década siguiente– las orquestas argentinas de Julio de Caro, Aníbal Troilo, Francisco Canaro, Juan D´Arienzo y Osvaldo Pugliese, y las uruguayas de Romeo Gavioli y Donato Raciatti. En el café Montevideo –de 18 y Yaguarón– noche a noche interpretaba tangos con su piano un virtuoso de la talla de Jaurés Lamarque Pons.
En lo literario, el epicentro en materia de cafés se trasladó en los cuarenta a la plaza Cagancha. Los nuevos escritores se reunían alrededor de figuras mayores como los narradores Juan Carlos Onetti y Francisco Espínola, en cafés como el Metro y el Libertad. Esos jóvenes se llamaban José Pedro Díaz, Amanda Berenguer, Mario Arregui, Carlos Maggi, Mariainés Silva Vila, Maneco Flores Mora.
Pero un café, entonces moderno, atraía especialmente a los jóvenes. Era el Sorocabana, que había abierto sus puertas en 1939 e inauguraba entonces sus primeros y pujantes años. Allí se encontraban poetas con vocación vanguardista como Humberto Megget, Carlos Brandy y José Parrilla, junto con un pintor de talento misterioso llamado Raúl Javiel Cabrera "Cabrerita". Pero también frecuentaba el café la joven poeta Idea Vilariño, y un narrador en ciernes como Mario Benedetti. Pero también recalaba en las redondas mesas un pianista itinerante que escribía cuentos casi secretamente, y que con los años se transformaría en uno de los narradores uruguayos más valorados internacionalmente por su especial y sutil fantasía: Felisberto Hernández.
La gran urbe porteña
En los mismos años, en Buenos Aires el tango extendía su atrapante melodía por muchísimos cafés, y también por supuesto en por los grandes y brillantes cabarets y teatros de la calle Corrientes. Sería interminable la lista de aquellos recintos en los cuales el ritmo del dos por cuatro se floreó por toda la inmensa geografía porteña. En cualquiera de ellos, en los 36 Billares de Avenida de Mayo por ejemplo, cualquier noche se pudo escuchar cantar a Fiorentino, a Charlo, a Hugo del Carril, a Tita Merello, a Libertad Lamarque. Y las batutas de Pichuco y De Caro marcaron la renovación tanguística que luego se profundizaría con la llegada de Astor Piazzola.
Alejandro Michelena
Crónica que forma parte del libro Antología de Montevideo (Ed. Arca, Montevideo, 2005).


































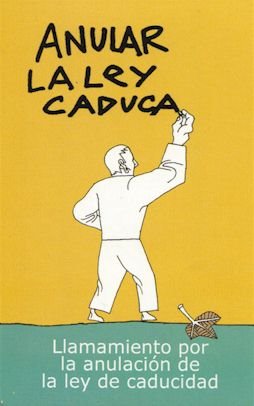

No hay comentarios.:
Publicar un comentario