Abuela, ¿me contás un cuento? Así empieza siempre la conversación con mi nieta los días en que la voy a buscar para llevarla al jardín de infantes.
Son las mañanas más lindas de la semana; le dan un “no sé qué” a mi complicada y larga jornada; un no sé qué de frescura, de aventura.
Y, a veces, hasta de sana locura.
En los cuentos, Catalina y yo, recreamos juntas personajes de mi infancia, algunos bastante reales como la “Niña Fany” y otros no tanto. Por lejos el más solicitado es la Niña Fany, famosa hasta en su jardín. Un día, la maestra intrigada, me preguntó ¿quién era esa tal “Fany” que le hacía tantas maldades a Catalina? Sucede que la Niña Fany muchas veces intenta quitarle a Catalina sus juguetes más preciados cuando ella no se deja peinar, otras, quitarle el cariño de la abuela cuando ella se niega a dar besos. A veces, es grande y malísima, otras, es chica y caprichosa; a veces, no quiere ir a la escuela y entonces nunca va a aprender a leer; otras veces no quiere ir al club y entonces nunca va a aprender a nadar.
La constante es que las travesuras de la Niña Fany se parecen mucho a las de la propia Catalina. La diferencia es que Catalina siempre le gana a la Niña Fany, porque ella sí se deja peinar, sí da besos a su abuela y sí quiere ir a la escuela.
Los otros personajes son “El Blanquito”, un perrito callejero, líder de todos los perros del barrio que siempre anda al rescate de algún cachorro que se mete en problemas: como por ejemplo, entrar en el jardín de “Doña Thelma”, que odia a los perros, menos al Blanquito. La mariposita “Abril”que era muy traviesa y arriesgada y siempre iba más allá de lo que su mamá le permitía y también se metía en líos que siempre terminaban bien. El “Señor Cuervo” que era un viejo y respetable cuervo de voz ronca, dedicado a cuidar de los niños del barrio y siempre dispuesto a buscar ayuda cuando veía a alguno en peligro.
El recorrido hasta la escuela lo alargamos todo lo posible “¡para poder estar juntas, abuela!” me dice ella y me obliga a estacionar el auto a una cuadra, así tenemos tiempo de charlar otro ratito. A veces llegamos a la puerta y hay que terminar el cuento de apuro por que si no Catalina se empaca y no quiere entrar.
En cambio los sábados tenemos más tiempo. Llega tempranito con su carita de sueño y su pelo recién lavado; la trae mi hija, claro. Ya en la puerta Catalina la despide con un expeditivo “chau, mamá”, como para que se vaya rápido y nos deje solas. Aprovechamos la mañana hasta que se levantan los demás integrantes de mi familia: mi marido y mis hijas “nuevas”. Estas hijas, ya adolescentes, que nacieron en esta nueva etapa de mi vida y que a veces compiten un poco con Catalina. Esta familia que marca un antes y un después en mi vida, un antes y un después que casi coincide con un antes y un después en la vida de mucha gente, en la vida del país.
De golpe los recuerdos se aparecen y su inevitable presencia me obliga a un reencuentro que trato de evitar por doloroso. Me encuentro con aquella que fui y que hoy casi no reconozco por lo lejana. Me encuentro con aquella “yo” de otras épocas, por la que siento una mezcla rara de sentimientos. Desde una gran ternura porque vivía hasta ese momento entre sueños e ilusiones y una enorme pena porque no tenía ni idea de todo lo que le iba a pasar ¡de cuánto iba a sufrir!
Mis memorias se remontan a la época en que preparaba mi tesis de grado y mi primera hija tenía tres años. Me las arreglaba para armonizar la maternidad con la vida de estudiante y la militancia. Casarme a los 21 años, tener una hija a los 22 y al mismo tiempo estudiar, era como un juego de roles que creía llevar bastante bien y que por sobre todas las cosas disfrutaba mucho. Con el flamante título de Asistente Social me presenté a varios llamados y empecé a trabajar enseguida. Me costó decidir lo del jardín de infantes, estábamos todo el día juntas y de pronto yo con dos trabajos y ella en una guardería. El desgarro fue grande, la extrañaba todo el día, me dolía su mirada cuando venía la camioneta a buscarla. No me animaba a decirle que yo también me quedaba llorando por dentro cuando ella se iba.
Catita, en este cuento los personajes somos nosotros. Pasaron algunos años y ya éramos cuatro en la familia. Tu mamá, que era una nena de cinco años, como vos; tu tía, que era una beba más chiquita que tu hermano; tu abuelo, Jacinto, ese que nunca llegó a ser, porque se murió con 28 años recién cumplidos y yo.
Es un cuento donde la clásica magia de las hadas se transforma en un terrible maleficio que, desde la boca de un enorme dragón, amenaza con arrasar nuestro pequeño mundo. Al principio no creíamos en sus amenazas, todos pensábamos que sólo nos asustaría un poquito como otras veces y después se iría. O vendría el “Señor Viento”, ése que a veces ayuda a volar al “Señor Cuervo” cuando anda algo cansado y le apagaría las llamas de un soplido al “Odioso Dragón”.
Pero esa vez no fue así. Nos dimos cuenta un día en que una llamada telefónica nos avisó que los soldados que salían de la panza del “Odioso Dragón” vinieron de noche, muy enojados y se llevaron a mi hermana y su esposo, dejando a su bebé recién nacido en manos de los abuelos. Se los llevaron no se sabía a dónde, ni tampoco hasta cuándo. No había a quién preguntarle, nadie sabía nada, nadie los conocía, nadie se hacía responsable de su desaparición, como si se los hubiera tragado la tierra. O el “Odioso Dragón”.
Todos andábamos muy nerviosos en esos días. Con miedo. El “Odioso Dragón” andaba cerca; se contaban a diario terribles historias acerca de que a muchas personas les pasaba lo mismo. Se los llevaban de noche, los metían en cuevas donde los soldados del “Odioso Dragón” les hacían cosas espantosas. Los encerraban, los ataban, les tapaban los ojos para que no los miraran, les pegaban, les decían que los iban a matar, que nunca más iban a ver a sus hijos.
Nosotros teníamos miedo de que nos pasara algo igual. De noche estábamos atentos a los ruidos de la calle y esperando con miedo los golpes en la puerta. ¿Sería posible que se llevaran a alguno de nosotros? ¿Y si nos llevaban a los dos? ¿Qué pasaría con nuestras hijas? ¿Se las llevarían también? Eran preguntas que nos hacíamos sólo con los ojos, pero que no nos animábamos a dejarlas pasar por nuestras bocas. Decirlo podía convertirlo en realidad y el solo pensar que podían separarnos se nos hacía insoportable.
También de día empezó el miedo. Porque de día podían seguirte hasta tu trabajo, llevarte sin que nadie se diera cuenta, hacerte desaparecer sin dejar huellas.
Tampoco había a quién preguntarle; preguntar era volverse visible, sospechoso.
Si el “Dragón” te miraba y se daba cuenta que estabas ahí, podía ser peligroso.
Yo rezaba para que los cuatro nos volviéramos invisibles; pero, como había dejado de rezar hacía mucho tiempo, nadie me escuchó o si me escucharon nadie pudo hacer nada para evitarlo.
El 21 de junio, día de mi cumpleaños, transcurrió casi inadvertidamente, salvo por un buzo amarillo que me trajo Jacinto de regalo y que nunca pude estrenar.
No teníamos ánimo de fiestas. Estábamos entre tristes y nerviosos por lo de mi hermana y su esposo, por el hijo que a los dos meses se quedó sin sus padres; por el miedo a los golpes en la puerta y los ojos que te seguían por la calle; porque nuestra vida ya no iba a ser nunca más como antes.
Al otro día, en el trabajo, mis compañeras me habían preparado una pequeña sorpresa, con la mejor intención de arrancarme una sonrisa. No las pude complacer, agradecí las flores y el chocolate y con lágrimas en los ojos les conté las últimas noticias. Mi sobrino no se adaptaba a la leche enlatada, mis padres lloraban todo el día, no había noticias, no sabíamos dónde los tenían, no lograba convencer a ningún abogado para que se ocupara del caso. ¡En fin, todo era un desastre!
Llegué a mi casa a media tarde, con tiempo para ir a buscar a tu madre a la escuelita. Venía cansada, desanimada y con mi triste ramo de flores por la calle Ituzaingó. De pronto ví un montón de gente parada frente al edificio en que vivíamos. ¡Qué raro! pensé y mientras me acercaba reconocía cada vez más y más caras amigas, caras de los compañeros del sindicato de tu abuelo, caras de sus compañeros de trabajo.
Porque tu abuelo, no sé si ya lo sabés Catalina, trabajaba en un banco. Un banco es un lugar donde la gente va a guardar su platita. ¿Viste esa alcancía que dice Caja Nacional de Ahorro Postal?, bueno, era del banco en que trabajaba Jacinto, la compré un día en la feria de Piedras Blancas y la tengo como recuerdo.
Trabajaba en el banco, militaba en la Asociación de Bancarios y además hacía algo de periodismo escribiendo notas y artículos para el diario “El Popular”.
Hoy ya no existe ese diario, como no existe la Caja Nacional de Ahorro Postal y tampoco tu abuelo. Todo desapareció; lo disolvieron, lo clausuraron, se murió.
Seguía acercándome al edificio donde vivíamos, pero mis piernas cada vez más lentas se negaban a avanzar. Miraba sin entender el porqué de esa presencia, negándome rotundamente a presentir la tragedia que anunciaba.
Entonces, dos compañeros salieron a mi encuentro y me lo dijeron: ¡Jacinto se mató!
Recuerdo ese momento como te lo vengo contando Catita. Es como si esa escena se proyectara en cámara lenta una y otra vez con mecánica precisión: la calle Ituzaingó, la gente en la puerta, las flores, y aquella terrible frase que cambió nuestras vidas para siempre: ¡Jacinto se mató!
Después todo se me confunde; me contaron que me llevaron al apartamento de una vecina, que entre familiares y amigos se ocuparon de mis hijas. Los que me rodeaban querían saber: ¿qué quería hacer?, ¿dónde quería estar?, ¿dónde quería hacer el velorio? Todo me parecía absurdo y sin sentido. ¿De qué velorio me estaban hablando? Sólo cuando la gente se acercaba a saludarme me daba cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Cuando me encontraba con otros ojos tan incrédulos como los míos me decía a mi misma que era cierto. ¡Jacinto se mató!
En la mecánica del procedimiento un compasivo policía me preguntó el porqué sin esperar respuesta. No se lo dije, pero sabía que el “Odioso Dragón” tenía algo que ver con esto. Jacinto era muy impulsivo, siempre iba al encuentro de los problemas. No sabía esperar a que las cosas ocurrieran, el paso del tiempo a él le resultaba insoportable. También los dos sabíamos con certeza que para nosotros era cuestión de tiempo. En cualquier momento nos iba a tocar ser mirados por el “Dragón”, y cuando eso sucediera no había donde esconderse y lo de hacerse invisible era sólo una ilusión. No sé, pero quizás en su apurado intento de conjurar el maleficio, no pudo esperar a despedirse.
El impacto que su muerte nos causó fue inmediato, nuestro mundo se inundó de caos y dolor. Yo no podía dejar de esperar, a cada instante, el sonido de su llave en la puerta; mi hija mayor se empecinaba en preguntar, buscando una respuesta que nadie podía darle; la bebé de dos meses se aferraba a un chupete que sin pensarlo le ofrecí.
Después, vino el gran silencio, representante implacable de su ausencia.
Por mucho tiempo deambulé en un mundo sin sonidos, la vida transcurría y yo la miraba desde mi ventana de la calle Ituzaingó. Era como si hubiera perdido momentáneamente la potencialidad de mis sentidos.
Los años fueron pasando, mis hijas crecieron y sin decírmelo me iban ayudando a recuperarme. Juntas logramos reconstruir aquellas paredes que la muerte de Jacinto había derrumbado y volvimos a tener un hogar. Disfruté con ellas cada uno de sus logros y también lloramos y reímos.
Años después nos fuimos de la calle Ituzaingó. Mucha gente se fue del país.
Las calles y los boliches se quedaron sin caras conocidas. Ya no era posible encontrarse con nadie ni por casualidad, y menos reunirse a tomar un café o a charlar un rato. Ya no se hablaba ni por teléfono, porque podían escucharte y seguía siendo peligroso. Montevideo se iba quedando cada vez más vacío y más triste. Mi hermana y su marido salieron de la cárcel y también se fueron muy lejos y por mucho tiempo, en un viaje que los alejaba cada vez más de nosotras, del cariño de toda la familia, de los pocos amigos que a lo mejor les quedaban.
Fue una época extraña, porque por un lado había tristeza y soledad, pero por otro lado la fuerza que tiene la vida, te lleva también a hacer nuevos amigos, a reírte, a estar alegre: ¡a vivir!, Catalina.Y continuamos viviendo. Aprendí a sonreír de nuevo, porque nuestras hijas se lo merecían y aprendí a esconder el miedo, porque el “Odioso Dragón” seguía allí, rondando, amenazando.
Catalina, este cuento tan corto, pero que recorre una parte muy larga de nuestras vidas, también tiene un final feliz. El “Dragón” derrotado volvió a su cueva. Pudimos volver a vivir sin miedos, pudimos volver a encontrarnos con los amigos que hacía tantos años no veíamos; la vida de todos empezó de a poquito a parecerse en algo a la de antes. Nuestra familia ha crecido y se ha enriquecido con los nuevos integrantes. Tu llegada al mundo significó muchas cosas para todos y cada uno de nosotros. Inauguraste una nueva generación; sos la primera hija de mi primera hija y yo vivo a diario la gran felicidad de ser tu abuela!
Laura Romero
Memoria para armar
19/7/08
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)


































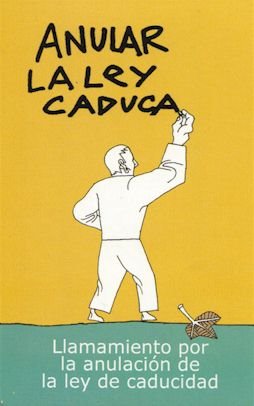

No hay comentarios.:
Publicar un comentario