Canciones en vez de armas para enfrentar tiempos difíciles
A los años previos a la dictadura tuvo lugar en el país un estallido del canto popular impulsado por una brillante generación de creadores. Recordar aquella mística no es tiempo perdido. Para hacerlo, el autor rescató fragmentos de otra publicada con su firma en Clarín hace veinte años.
Pudo haber ocurrido en cualquier estadio deportivo como tantos, en el año 1983. De pronto, el público, joven en su inmensa mayoría, retiene el aliento. Ha pasado cuatro horas de esa larga noche aplaudiendo, gritando, apoyando con su voz, con su cuerpo y con los golpes de sus zapatos cada cantor, cada conjunto. Pero ahora ha callado porque intuye el aguardado final y quiere disfrutar, a partir del recogimiento, cada segundo de esta emoción contagiosa, de este solidario misterio que parece hermanarlo sutilmente al grupo que se encuentra sobre el escenario, y que ahora ha comenzado a cantar muy suave, como musitando una sutil oración:
"Volverá la alegría
a enredarse con tu voz
a medirse en tus manos
y a apoyarse en tu sudor..."
Entonces el silencio estalla y una larga ovación que tiene algo de desahogo, de explosión animal, de comunión absoluta envuelve a público e intérpretes identificándose con esa despedida con ritmo de murga que el conjunto Rumbo ha convertido en el canto popular uruguayo:
"A redoblar, a redoblar,
a redoblar
muchachos esta noche
cada cual sobre su sombra
cada cual sobre su asombro
a redoblar..."
Y es el delirio. Cantan las jóvenes parejas con sus niños dormidos sobre el hombro desde hace largo rato. Bailan los adolescentes por los pasillos al llamado irresistible del redoblante. Aprietan los puños erizados quienes no tienen fuerzas para bailar o cantar. Contienen una lágrima quienes evocan a los familiares que el exilio ha tragado.
"Porque el corazón no quiere
entonar más retiradas
porque el corazón no quiere
entonar más retiradas.
A redoblar, a redoblar
a redoblar..."
A la una y media de la madrugada las calles adyacentes al estadio se pueblan de ecos. Son chicos de vaqueros y risa fácil, jovencitas de los barrios aristocráticos, matrimonios que arrastran niños llenos de sueño, hombres y mujeres de todas las edades, de distintas extracciones sociales, de diferentes identidades políticas. Todos tienen algo en común, aunque no lo sepan: parecidas sensibilidades, esperanzas que suenan iguales, la felicidad de haber encontrado interlocutores en un país que se había olvidado de dialogar, luego de varios años de dictadura.
En otras calles, en otro otoño, en peores miserias, hace ya ciento ochenta años un hombre barbudo, desventurado y enfermo se enfrenta a la ciudad de Buenos Aires. Ha llegado de su Montevideo natal dejando atrás comodidades y cargos oficiales por una razón que a él le parece suficiente y elemental; no poder soportar la convivencia con el invasor portugués. Nada ha traído consigo. Apenas sus treinta años, su coraje y una fe sin límites que brilla en sus ojos, hundidos por la tisis. Por eso la resolución de vender por las esquinas de aquellas ciudad, versos de su autoría con cuyo producido pretende sobrevivir. Son cielitos con los que busca marcar a fuego al implacable accionar de las potencias colonizadoras en suelos de América.
"Cielito digo que no
cielito digo que sí.
Recibe mi don Fernando
recuerdos del Potosí.
Ya se acabaron los tiempos
en que seres racionales
adentro de aquella minas
morían como animales".
Los pocos que lo conocen en la gran capital del Plata lo llaman por su nombre, Bartolomé y su apellido, que mueve a burla porque su miserable figura nada tiene de noble, es Hidalgo. Empujado por la necesidad económica, escribe afiebradamente cielitos y diálogos satíricos en verso en los que fustiga -porque esa es su forma de luchar- el tiempo histórico en el que le tocó vivir y al que intuye a punto de resquebrajarse.
"Cielo, los Reyes de España
¡la puta que eran traviesos!
nos cristianaban a gritos
y nos robaban los pesos".
Bartolomé Hidalgo, quien vivió apenas treinta y cuatro años y murió bacilar en 1822, no llegó a enterarse nunca que sus composiciones serían cantadas durante los años siguientes en todos los fogones y las ruedas políticas de su país inaugurando, según la teoría de muchos, el "cantar con fundamento", en la Banda Oriental. Las desviaciones a la ética de la convivencia que acompañaron a su tiempo, que fue también el de la gestación de la Patria, no escaparon a su ojo crítico. Una poesía que tituló "La ley es tela de araña", pone en tela de juicio a la ecuanimidad de la justicia.
"Siempre había oído mentar
que ante la ley era yo
igual a todo mortal
pero hay su dificultad
en cuanto a su ejecución.
roba un gaucho una espuelas
o quitó algún mancarrón
lo prenden, me lo enchalecan
y de malo y salteador
lo tratan y hasta el presidio
lo mandan con calzador.
Vamos pues a un señorón
quiere la casualidad,
ya se ve, que sucedió,
una cosa que a cualquiera
le sucede, si señor.
Al principio mucha bulla
embargo, causa prisión,
van y vienen, van y vienen
secretos, admiración.
¿Qué declara? Que es mentira
que el es un hombre de honor
¿Y la "mosca"? No aparece
el Estado la perdió.
El preso sale a la calle
y se acabó la función.
¿Y esto se llama igualdad?
¡La perra que los tiró!"
Esta poesía de Bartolmé Hidalgo escrita en nuestro país hace cerca de doscientos años, tiene una curiosa vigencia. Si fuera reactualizada y trasladada a nuestros días, solo le faltaría mencionar a las comodidades de la Cárcel Central.
Nacido en 1791, apenas tres años después que Hidalgo, Francisco Acuña de Figueroa, autor de la letra del Himno Nacional (y de algunos versos procaces, como su famosa Apología al Carajo, cuyo tema central es la terminología popular dada al pene), también puso énfasis a través de varias piezas de su vastísima producción, en la falta de honestidad del periodismo político y los turbios caminos por los que muchas veces transita y se asienta el poder. En algunos fragmentos de su poema "Juan Copete", que al igual que el mencionado anteriormente, fue musicalizado por Alfredo Zitarrosa, dice exactamente:
"Si un periodista enemigo
a otro periodista infama
y al mismo tiempo le llama
"sabio colega y amigo".
Si así le corta el ombligo
con suave y dulce falsete
Quién te mete, Juan Copete.
Si con astucias Fabricio
logra hacerse diputado
y de un cargo tan sagrado
hace burla y beneficio.
Si afloja con artificio
cuando hace falta que apriete
Quién te mete, Juan Copete.
Si olvidando la constancia
que le impone su deber
vende su voto al poder
por una suerte de estancia
Y si le dan importancia
en vez de darle el grillete
Quién te mete, Juan Copete.
Probablemente no resulta exagerado el emparentar hechos actuales con otros lejanos en el tiempo y ya fustigados por sus contemporáneos, con hechos que ocurren en nuestros días. En ambos extremos es posible comparar el valor de los textos versificados por los poetas de la patria vieja, aún en su ingenua agresividad, con los que casi más de ciento cincuenta años después se escribieron en el mismo país para combatir en su pequeña manera a la dictadura comenzada en 1973.
Para ser esencialmente justos, habría que reconocer que el auge del canto popular uruguayo- de protesta o no- tendría que reconocer una nutriente que curiosamente lleva hasta el mismo presidente argentino Juan Perón. En la década del cincuenta cruzó las fronteras de nuestro país una gigantesca ola de folklore, consecuencia del decreto que imponía a las radios argentinas la transmisión obligada de un cincuenta por ciento de música nativa. Saludada con apresuramiento como un reconfortante retorno a la música de origen campesino —las bagualas, los carnavalitos, las zambas y las chacareras no eran músicas de nuestra tierra pero se aproximaban mucho a a nuestra sensibilidad- aquella moda impuso, además del auge de las vinerías (en una de ellas cantó una desconocida señora llamada Mercedes Sosa)— el súbito rescate de costumbres olvidadas: la más saludable, el acercamiento de la guitarra a una generación para la cual el folklore había resultado hasta ese momento una música extraña. En determinado momento, esa proyección abrumadora y muchas veces barata de la música campesina importada amenazó con aplastar a la música uruguaya debajo de un inmenso bombo. Basta con recordar que en el país se difundía entre otros horrores, una canción cantada por Rimoldi Fraga que hablaba de Artigas al frente de los bravos treinta y tres. Cuando finalmente después de la caída de Perón esta ola comenzó a retirarse, los creadores uruguayos habían extraído una enseñanza: el convencimiento de que además de los caminitos del indio y los paisajes de Catamarca con mil distintos tonos de verde y los burritos cordobeses y las lunas tucumanas, existían en tierras orientales otros caminitos, otros paisajes, otros burros y otras lunas que eran dignas de ser cantadas.
En el inicio de ese quehacer sería injusto no mencionar a Osiris Rodríguez Castillo. Seguramente cierta la versión atribuída a don Atahualpa Yupanqui: Osiris, Violeta y yo cubrimos la canción telúrica en el Cono Sur, el canto popular uruguayo nace con él. Poeta nativista de excepción, guitarrista con grandes conocimientos musicales, compositor de certera inspiración, (aunque también olvidable cantor) la obra de Osiris consolida estos años prologales.
Casi simultáneamente otros dos hombres también del interior emprendieron el mismo camino: el treintaytresino Ruben Lena y el salteño Víctor Lima. "En 1960, ya había tomado conciencia de lo existente" -recordó Lena en un reportaje publicado en el libro Aquí se canta publicado por la editorial Arca- "y comencé a producir con carácter permanente tratando de ayudar a unos pocos solitarios en aquella quijotada: crear un cancionero popular y nacional". Vista a través del tiempo, ese hallazgo de una formulación conceptual y musical bien impregnada de lo uruguayo y claramente diferenciada de sus similares, más que una quijotada parece un milagro. Un doble milagro porque en ese mismo momento los creadores habrán de encontrar sus voces: el más formidable grupo de intérpretes que ha dado en un quinquenio histórico e irrepetible, el canto popular uruguayo: Alfredo Zitarrosa, Daniel Viglietti, Pepe Guerra y Braulio López (Los Olimareños) y José Carbajal en un primerísimo primer lugar, seguidos de Tabaré Echeverry, Washington Carrasco. Numa Moraes, Yamandú Palacios, Roberto Darwin, Eustaquio Sosa, Ricardo Comba, Alán Gómez, un Ruben Rada que hacía sus primeros gorjeos y algunos más. Eran tiempos de cambios y de influencias. No en vano aquellos fueron los años de Bob Dylan, de Chico Buarque, de Joan Baez, de George Brassens, de Joan Manuel Serrat, de Mercedes Sosa, de Patxi Andión, de los Parra, de Atahualpa, de Paco Ibañez, de César Isella, de Víctor Heredia, de Víctor Jara y de los Quilapayún. La era bienvenida y muy joven de los que creían que la canción debía trascender más allá del simple entretenimiento. Todos habrán de imponer en distinta medida su personalidad sobre la brillante generación del canto popular uruguayo de aquella época e incluso sobre muchos de sus epígonos.
Durante los años hondamente radicalizados que precedieron a la dictadura, aquella generación de músicos y autores ejercerá una hegemonía absoluta y tutelar sobre gran parte de la juventud politizada del país. Un breve ejemplo: a principios de los setenta, en el disco Camerata de tango, un deslumbrante conjunto de cámara que integraba entre otros Federico García Vigil y dirigía Manolo Guardia, se grabó un tango llamado Chau Che. Infortunadamente los enfrentamientos hicieron que lo que había empezado rastreando en la temática popular y contestataria se fue transformando en algunos casos y por impulso de las pasiones políticas en expresiones militantes y en literatura intencionada.
Los hechos emergentes de la disolución de las Cámaras en 1973, provocaron el exilio de aquellos extraordinarios pioneros que configuraron el grupo inicial y que estaban fuera de toda duda, totalmente jugados ideológicamente. Los que vinieron detrás y optaron por quedarse siguieron trabajando con la mayor discreción y el menor riesgo posibles. De cualquier manera, reconstruir aquel andamiaje no fue fácil. Ahora había otras cosas que aprender: lamerse las heridas, moverse con mesura, no herir susceptibilidades, manejar con habilidad los sobreentendidos y las entrelíneas. Hija de esos equilibrios comenzó a proyectarse la segunda generación del Canto Popular. A fines de 1975, bajo la rectoría del poeta y músico Washington Benavídez, el llamado "Grupo de Tacuarembó", un singular movimiento intelectual que aglutinaba a un valioso núcleo de letristas, cantores y creadores musicales (además de fotógrafos y pintores) impulsó un larga duración titulado Soy del Campo una de cuyas grabaciones titulada Como un jazmín del país era una tierna historia balada de amor enmarcada en las luchas montoneras del caudillo nacionalista Aparicio Saravia. Probablemente ni su autor Washington Benavídez ni su intérprete su propio sobrino el cantor Carlos Benavídez imaginaron la rápida y enorme repercusión popular de la canción, pero el hecho hizo pensar que la gente había empezado a tomar conciencia que debía regresar a las fuentes y rasguñar las raíces históricas, ya que las políticas eran demasiado peligrosas. Casi paralelamente el cantor Carlos María Fossati grabó Hasta sucumbir exaltación del martirio de los héroes de Paysandú en 1865 y Santiago Chalar rescató un hermoso y antiguo tema inspirado en las patriadas: La loca del Bequeló. Puede afirmarse entonces que este empuje de la nueva generación fue netamente rural, como rural había sido en gran parte la temática de la anterior. "Había una zona intermedia entre algunas cosas de Zitarrosa o Viglietti" -explicó el poeta Benavídez en un reportaje concedido en 1983 al diario Excelsior de México- "aunque en ese sentido estaban como atados... era como si tuvieran dos alas, una urbana y otra rural".
Tampoco a los nuevos creadores les fue fácil el trabajo. Debían cuidar sus textos de modo de no ofender a las autoridades, cuando iban de gira les era obligatorio presentar la lista de lo que iban a interpretar en las dependencias policiales, las que censuraban lo que creían conveniente, muchos de sus discos eran cuidadosamente impedidos de toda difusión radial por las fuerzas militares. La grabación de Los Olímpicos, una creación de la primera época de Jaime Roos, no pudo ser difundida hasta el final de la dictadura, por su contenido disolvente. Los ejemplos, abrumarían a los lectores.
En setiembre de 1978, se inauguraron los espectáculos multitudinarios en un desbordado Palacio Peñarol y a partir de ese momento, los recitales se sucedieron a un ritmo vertiginoso. Creada la idea de su imprescindibilidad, el público comenzó a acudir masivamente. Nuevos e importantes valores: el dúo Larbanois-Carrero, el artiguense Juan José de Mello, el sanducero Omar Romano, los rochenses del dúo Los Zucará, la montevideana Mariana García Vigil, el largamente prohibido Eduardo Darnauchans, los conjuntos Los que iban cantando, el Grupo Vocal Universo, Contraviento y Rumbo e innumerables colegas más, se pusieron a la vanguardia de otra estupenda generación.
Veinte años después y ya insertos definitivamente en una institucionalidad de la que no se debió salir, cabría hacerse varias preguntas. ¿Se estaba ante una necesidad popular o se canalizaba la avidez del público como una estrategia política? ¿Había realmente creadores importantes o éstos eran el resultado de promotores de recitales y fabricantes de grabaciones? ¿Aquel movimiento que jamás contó con la prensa, que no dispuso de un aparato publicitario y nunca fue convocado por la televisión ejerció alguna influencia en el final de la dictadura? Ninguna de esas preguntas tiene una respuesta categórica. Es preferible pensar que vivió su fantástica primavera porque tenía valores excepcionales, más allá de sus pretendidos alardes contestatarios. Nada de política pueden tener temas que hablan de las cosas pequeñas y queribles de los pueblos, de los boliches viejos, de las murgas del barrio, de las calles de la infancia, del pago borroso y añorado, de aquellos personajes perdidos en el tiempo que todos conocimos. La poesía simple de las cosas simples, enriquecida por los simples músicos.
Porque tantos años después, lo único válido es alinearse detrás de lo que alguna vez escribió el maestro Ruben Lena: "El canto popular, como el antiguo poema árabe sobre la guitarra, debe ser como ella. Que la toque la mano llagada del mendigo y la uña pulida del señor y por su boca pasen todas las alegrías y todas las tristezas del mundo".
César Di Candia


































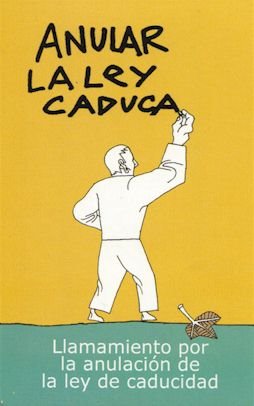

No hay comentarios.:
Publicar un comentario