Garras en el corazón
Pongo mi memoria a andar, sacando las cáscaras a los recuerdos, que brotan intactos a la vida.
Pues ellos están allí, en nuestras mentes, para ir saliendo como panes del horno. Y está muy bien esto del horno. Pues así será como nos sentiremos siempre.
Uno de nuestros puntos de reunión del dolor fue Santa Clara de Olimar. Allí fue donde se encontraba la gran familia: padres, hermanos, hijos, abuelos; allí fue donde aprendí que todos somos hermanos y que el dolor no tiene puertas ni ventanas para entrar. Y que el despotismo y la injusticia son como ríos crecidos cuando se apoderan del hombre.
Nosotros, desde afuera del portal apreciábamos un paisaje poco común, un mapa hecho con cercos interminables de piedras cargadas en carros que cinchaban nuestros queridos presos... sabiendo que tenían reptiles de todos los colores bajo losas de piedra que levantaban.
Las esperas para entrar a las visitas son duras cuando hay bebés, bajo la lluvia, o se tiene edad avanzada.
¡Qué diferencia cuando se ama al prójimo a cuando se le odia!
Después, el regreso tenía su mezcla de dolor por lo que se deja pero un fiero coraje para el mañana.
Viajes hechos en destartalados ómnibus, que llevábamos nosotros en vez de ellos a nosotros. Recuerdo muchos viajes, pero uno fue especial. Pensábamos que llegaríamos ese mismo día a nuestro hogar, si lográbamos alcanzar en la estación de Cerro Chato el tren que nos servía de conexión para el tren que llegaba a Treinta y Tres.
Cuando llegamos allí, ya había pasado y nosotros con nuestros niños chiquitos tuvimos que esperar 24 horas el próximo tren. Hicimos cama redonda en la boletería de la estación con la ropa sucia de nuestros presos, y allí pernoctamos.
Olimareña soy, mi amigo y compañero también lo era. No había placer más grande que intentar su pesca en el río Olimar, o en el arroyo Yerbal, donde de niño pescaba con su padre. Allí enseñó a nuestra hija a nadar y también la bautizó simbólicamente! Se llamó Guyunusa. ¡Qué torbellino, sí señor!
¡Qué lindo fue mi hogar!
Hasta que cierta mañana entraron a nuestra casa varios hombres con ropas verdes, cascos brillantes y botas negras. Y tenían cuchillos en los ojos y fuerza de tornado en el grupo.
¡Qué triste quedaban nuestros hogares! ¡Qué angustia no saber si algún día volveríamos a verlos!
No había fibra de tu cuerpo que no fuera sacudida por el terror, ¿quién podía asegurar que no vendrían ese día mismo, esa noche misma o al otro día a terminar con ese hogar devastado? Se dormía como el caballo, con un ojo cerrado y el otro abierto, escuchando todos los ruidos de afuera, apretando tu hijo contra el pecho, pensando que tal vez era la última noche que lo tenías contigo y cuál sería su fin. Al venir el día poníamos la coraza. Para salir y afrontar ese gran público que era la vecindad. Y empieza uno a sentirse como diferente a los otros. Unos te miran con odio, los otros “no te ven”, los que miran para un lado y otro para tenderte la mano, o saludarte. La familia empieza a verse muy “ocupada”. Los “grandes amigos” desaparecen y el objetivo se cumple. Cada día que pasa se vive minuto a minuto, pues cada minuto vive su historia nueva. Paralizarnos con el terror no alcanzaba, de tanto en tanto nos hacían zapatear con los “bolazos”: Podíamos pasar de la esperanza a la desesperanza total, de la furia a la impotencia. Yo diría que era como quien templa acero, ¿no?
Vivíamos en un barrio muy apegado a sus tradiciones, y en aquellos tiempos el terror entró como el viento en todos los rincones, estuvieran del lado que estuvieran.
Reconozco lo difícil que debió ser para aquellos que sintieron lo inhumano de esos seres tan parecidos a nosotros, ¡pero qué diferentes a la vez!
En ese barrio, Cruz Alta, el día que esos mismos hombres pidieron a la gente una pala para destruir el piso de mi vecina mientras le allanaban su hogar, nadie accedió a dársela. ¡Con manos expertas no dejaban ni los potes de la yerba sin tocar!
Alquilábamos una casa cuyo dueño simpatizaba con el régimen y trabajó con ahínco para asemejárseles. En ese entonces yo trabajaba como peluquera a puertas cerradas, pues lo que ganaba no me permitía pagar impuestos. Gran sorpresa tuve yo el día que descubrí que nada de saneamiento funcionaba en casa. Cómo explicar el sentimiento de acorralamiento, desesperanza, humillación, ultraje que sentía. Después de deambular largo tiempo por la inspección de higiene, me dijeron no poder hacer nada, y yo no podía tirar aguas servidas a la calle. Aprendí a manejarme con el agua como si estuviera en el desierto, juntaba el excremento de mi hija, el mío y el de mis pocas clientas, ya que no a todas podía contar lo que me pasaba. Y con esa carga atravesaba mi pueblo todos los días para tirarla en el baño de la casa de mi madre. De la luz y el agua pagaba el derecho al contador, porque los contadores estaban en casa del dueño y no permitía la toma de consumo. ¡Tres años guardé la misma cantidad de dinero que mi vecina pagaba de luz y agua! Ella consumía mucho por tener a su madre enferma. Por las noches me alumbraba con velas, pues no es fácil saber que uno debe tres años de luz y que mi trabajo dependía de consumirla. Tampoco era posible atender todo cliente que viniera, pues también en eso el dueño había logrado hacer su trabajo destructivo: yo afrontaba un juicio, pues él había mandado clientes para después actuar como testigos de que yo sí tenía un negocio de peluquería, por lo tanto tendría que pagarle alquiler mucho más alto. Muchas veces no tenía ni para la leche de mi hija y aún teniendo el cliente, el miedo me hacía rechazarlo.
Los que teníamos más de un familiar encerrado, teníamos la cabeza siempre en la preparación del viaje siguietne, porque nunca estaban cerca uno del otro. Y cuando contás cada día los pesitos para el cotidiano, no es fácil conciliar el sueño. Es de destacar el heroísmo y el ingenio de nuestros queridos presos, que desde aquellas cuatro paredes, hacían de la nada cosas bellísimas para que al venderlas llegara a la familia el boleto del viaje para verlos. Así conocimos varias cárceles del país.
Para nosotros la libertad (y perdón a los presos) era también estar presos. Porque estaba en libertad nuestro cuerpo, pero nuestra mente vivía y estaba allí donde ellos. Tratando de no decirles nada que pudiera causar el penas mayores de las que llevaban a cuestas. Todo lo que hacíamos era pensando en ellos. Y siempre, con la última imagen de las visitas...Tendremos calma en el espíritu, pero jamás el olvido.
Autora: Anónimo
Seudónimo: Llamarada
Memoria para armar


































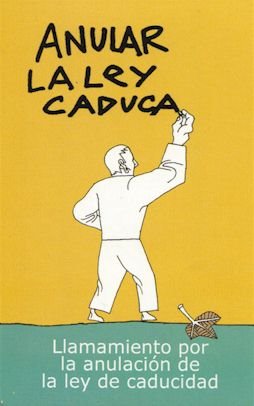

No hay comentarios.:
Publicar un comentario