Las ventanas de las celdas en los años 1976.
Eran de dos hojas cada una y se abrían. Con las hojas abiertas se podía ver amplio el cielo, buscar constelaciones por la noche, contar historias de Orión y La Osa Mayor, ver pasar a Barrabino, viniendo de la piscina caminando en zigzag entre un alambrado y los muros del edificio, perdidamente borracho. Ver la hermosa piscina, las alegres sombrillas de colores, las reposeras, las mesitas rodantes con bebidas y picadas, las mallas de las mujeres de los oficiales, sus niños, los cajones de whisky, cómo se tiraban todos desde los altos trampolines. Y sentir el olor a sudor de verano entre la música de la tarde cayente cuando, antes de irse a dormir a la casa rodante estacionada debajo de nuestras ventanas, los hijos de Barrabino corrían sobre caballos militares en el disfrute de sus vacaciones.
Los sábados de tarde y los domingos de invierno se les podía ver también a todos, un poco más lejos, jugando al polo.
Pero los días de semana a quienes veíamos eran a Ji Jaus, el burrito, llamando a su amada, a las ovejas y sus corderos juguetones, a los chiqueros y a los perros, y también a las compañeras de otros sectores, trabajando.
Por esas ventanas de la cinco vimos construir la panadería que se demolió un año después, el coqueto edificio techado de tejas donde iban a instalarse los calabozos, la construcción del local para las pmf, y veíamos también a las ratas saliendo por las zanjas del casino de oficiales, grandes y bien comidas.
Desde la ocho el paisaje era diferente, desde allí podía verse el ingreso de oficiales al penal y reconocer a los torturadores de los diferentes “infiernos”, asiduos visitantes.
Por esas ventanas abiertas silbábamos, apenas, las despedidas para quienes se iban en libertad…
1979-1980.
Las ventanas de la capilla, altas, como correspondía a la arquitectura original, se abrían parcialmente y permitían mirar lejos parándose en alguna cucheta.
En ese momento, en la capilla estaba el sector C, y las que habían reunido allí, sin proponérnoslo, encabezábamos un proceso de cambio.
El trabajo a desgano había ido cobrando franca y decidida tendencia a la nada. Discutíamos si el llegar a cero era algo del orden de lo cuantitativo. Observábamos a las compañeras de otros sectores, analizábamos.
En venganza por nuestra actitud ante el embajador yanqui, y seguramente estudiando ellos también nuestro proceso y queriendo abortarlo, los mandos inventaron que nos negábamos a trabajar y crearon simultáneamente el mayor de los “wear is de naif”.
Sacadas del sector, paradas al frío de la noche mientras ellos hacían la requisa más salvaje, encontramos al volver que todas nuestras pertenencias estaban revolcadas por el piso, entreveradas con miel, yerba y papeles higiénicos sucios. Lanas, hilos y algunas ropas atadas entre diferentes puntos de nuestras cuchetas creaban una tupida malla que sólo permitía el acceso arrastrándose por el suelo. Calaboceadas ocho de nosotras, incomunicadas todas, todas sancionadas a rigor, durante días nos vimos obligadas a comer sin cubiertos, ya que no podíamos aceptar firmar nuestra responsabilidad sobre cada cuchillo.
Un día de esos nos hicieron bajar, nos formaron entre las fotos de sus héroes y nos rodearon de soldados portando armas largas con las que nos apuntaban. Así enmarcadas, oímos claras amenazas de reprocesamientos y un tanto menos claras amenazas de interrogatorios fuera del penal, en el terreno de su total impunidad.
Yo era cabeza de lista, por lo que tuve que encabezar las respuestas a cada planteo. Hubo un momento en que introdujeron una variante que no entendí, pero sí sentí que algo había en la atmósfera, algo me dijo desde el silencio mi sintonía con mis compañeras y, respondiendo exclusivamente a esa percepción, acepté los cubiertos.
Después, cansadas, nos sentamos todas alrededor de las mesas, y pedí que me explicaran…
Cuando una tarde instalaron un parlante y lo conectaron con un noticiero que no podíamos entender en su contenido pero tampoco en sus palabras de un ritmo muy rápido para nosotras, al otro día, entró la Cruz Roja, “los Cruzados”, a los que recibimos con cantos trepadas en racimos en las ventanas y que luego, cada día, entraban buscando allí arriba caras ya conocidas.
1980-1981.
Los mosquiteros colocados poco antes habían sido ya una forma de entorpecer la visual. Las nuevas chapas de acrílico verde en las ventanas quedaron apretadas entre éstos, los vidrios y las rejas, en el estrecho espacio del vano.
El aire casi no pasaba por los costados y la luz había enfermado gravemente, dándonos rostros de máscaras violetas a los que sólo el análisis espectral y el razonamiento sobre la luz y los colores complementarios podían hacer concluir que, en realidad, eran los nuestros de siempre.
Simultáneamente cambiaron las bombillas de luz y quedaron pendientes en las sombras unas pequeñas luces mínimas. Sanciones individuales, pero de todas, con supresión de recreos, suprimieron diez más diez, más cinco, más quince, más veinte, más… días de ver luz.
Desde el D se comenzó a hablar sin ver junto a las ventanas abiertas y desde el A, abajo, a contestar en temas inocentes para oídos enemigos.
Al grito de “Botelleerooo”, proferido desde el patio de recreo, una mancha oscura tras las mamparas del E nos decía que Ofelia nos estaba escuchando.
En las visitas nos dijeron que emisoras de radios internacionales decían cada día que continuaban tapiadas las ventanas del penal de Punta de Rieles.
1982 y más.
Hubo un momento de ilusión cuando fueron una mañana a sacar las mamparas. El cielo seguía estando allí y la luz que emitía seguía siendo blanca.
Pero sólo era la sustitución de las mamparas verdes por otras también de acrílico, aunque rayado y blanco, que estaban montadas sobre un marco a unos cinco centímetros más afuera de las rejas. Si bien rebasaban las dimensiones del vano, con forcejeos de palanca se podía lograr visiones tangenciales.
Las alejábamos cuidadosa, lentamente, en ese esfuerzo por la visión y por la luz que veníamos trayendo desde los recintos de tortura, cuando forcejeábamos con nariz y frente para lograr, en la venda que nos cegaba, un punto luminoso junto al ángulo interno del ojo.
De forma igualmente empecinada venían a re colocarlas, como antes a atar más fuerte la venda o a sustituirla por la capucha.
Fuimos perfeccionando nuestros lugares para ver, no pretendiendo abarcar todo desde un mismo lado. Dos celdas y un baño cubrían los calabozos, otras dos y otro baño cubrían la barrera de entrada y la pradera chica.
Cuando del calabozo nos desaparecieron a Blanca en una madrugada, nos dijimos que “nunca más” y organizamos cuidadosas y ordenadas guardias nocturnas.
Aprendimos a pasar la cabeza entre las rejas y a gritar avisos contra el viento. Y manejamos también lenguajes de silencio con las manos armando, tras la señal de “va mensaje” dada por una canción acordada como clave, el idioma mudo del diccionario en el alféizar de una ventana sita en una pared cuyo ángulo con la pared con ventana del sector vecino permitía suficiente visual.
Paradas junto a las ventanas practicábamos casi ritos solidarios con cantos hacia los calabozos, saludos hacia el patio de recreo, saludos a las visitas, a los abogados, a todo lo que era amigo.
Magia de voces invisibles gritando ¡Hola Azucena! ¡Hola Elisa! a una abogada o a una visita, voces con cantos precisos dedicados a una persona y una situación, y todo el penal desatado en saludos ante cada libertad. La comunicación estaba llevada al rango de principio vital. A veces eclosiva, gritada a pulmón pleno, a veces callada, clandestina, exclusivamente nuestra. Es que ya era mucho más que el desenvolvimiento de la solidaridad, era la aprehensión de la ley de la supervivencia colectiva.
La carta
Era a fines del 83 o ya en el 84. Como fruto de la política de diferenciación de sectores, el A recibía prensa, pero nosotras, en el D, en el piso superior y exactamente arriba celda a celda y ventana a ventana, no la recibíamos.
Por eso, día a día, luego de un silbido que reproducía la característica de la Radio Nacional, detrás de las ventanas tapiadas, alguien desde abajo leía y arriba, según turnos, alguien tomaba nota.
Las chiquilinas de la caída del 83, en palabras trasladadas con cuidadosa precisión habían dicho que decía el partido que estaban dadas las condiciones para derrotar la dictadura, y habían hablado de las espinas del fascismo como posible recidiva a quedar si.
Una mañana cantó como tantas otras el silbido y, ya en rutina, alguien se situó en la entrada del baño, alguien se instaló con un libro en el corredor más adelante, alguien se colocó con un telar en la mesa y alguien más se le acercó con una bolsa de lanas. La encargada de la despensa por esa semana comenzó el arreglo y selección de la fruta entre los cajones del fondo, junto a la reja de la tres.
Se ajustó el sonido de las voces, que ni tanto ruido ni tan poco y se mantuvo, en movimientos lentos, el corredor alerta.
Apenas empezó el dictado, desde la tres, donde se le estaba recibiendo, comenzó a salir un clima extraño.
Un susurro empezó a correr por el corredor y penetrar en las otras celdas, ¡lo que se estaba leyendo era una carta de Wilson Ferreira!
Se violaron las rutinas y las medidas precautorias y el sector entero se agolpó en la tres.
Ojos con ojos con lágrimas corriendo, hombros con hombros fuertemente abrazados, brazos apretados contra el propio pecho, un solo puñado según cada cual. Sentíamos que estaba unido lo unible. Por la luz y la vida. Contra el fascismo. Por la democracia. Porque aquella carta decía que si un soldado va corriendo en la batalla, no le pregunta a quien corre a su lado ni religión, ni raza, ni ideología. Y se felicitaba de un hijo que entonces andaba caminos de pueblo. Decía disposición de lucha y que la dictadura caería como producto de la fuerza de la conducta humana, decía que eran hombres los hombres, y lo serían por siempre. Aquella carta olía a flores y a campos frescos, a fin de torturas, a triunfo de la gota cotidiana nuestra, de adentro o afuera; pero nuestra.
Y sin embargo, es cierto que es la base material quien determina, las clases, en definitiva las clases, y todo acaba por ocupar su lugar…
La libertad en general
Las barracas fueron siempre otro penal. Nucleamientos diferentes, políticas diferenciadas. Rostro de la demagogia para la mejor aplicación del terror.
Sin embargo, contradicciones de una búsqueda de destrucción infructuosa, también a y desde barraca se producían traslados, cuyo significado para nosotras estaba dicho por una de nuestras murgas:
—De allí para acá, de acá para allá.
—Que sigan entreverando, así afirmamos la unidad.
Sobre nuestros dolores, levantándose el fruto nuestro. Sobre el dolor de la separación que implicaba un traslado de sector, porque no valía el esquema de “compañeras” como palabra abstracta, porque cada cual era su manera, cada corazón nido diferente, y empezar vida en terreno desconocido era siempre una tarea exigente a resolver desde una importante cuota de soledad.
Los coros que desde la barraca se hicieron informativos a la distancia atravesando las casi dos cuadras desde allí hasta el patio de recreo fueron, en buena parte, resultantes de estos intercambios, de la presencia allí de gente que había vivido en el celdario, y por otra, de la confianza a priori de quienes sólo sabían de nosotras y nuestra vida pinceladas sueltas, difíciles de comprender en un contexto particular diferente.
Un día las oímos gritar desde la barraca a las piletas de lavar ropa, apretadas en chiquito y agitando los brazos:
—¡Li-be-ra-ron-ge-ne-ral!, ¡li-be-ra-ron-ge-ne-ral!
Nuestra incredulidad nos hacía mirarnos y murmurar: “¿General?, ¿dijeron general?, ¿dijeron liberaron?”.
La emoción, el miedo a equivocarnos, seguimos circulando por el patio buscando confirmar. Y ronda a ronda caminante escuchábamos la misma algarabía deletreada, veíamos los mismos saltos con Adriana sobresaliendo, exuberante como era, los mismos brazos en alto.
Entonces nos paramos frente a las piletas, respondimos con la misma consigna, y gritamos besos.
Por una vez, la presurosa finalización del recreo fue bienvenida. Ya arriba, en el sector, con cautela, comenzamos a circular avisos y propuestas. Desde la normalidad aparente comenzaron a funcionar las comunicaciones más seguras, los breves telegramas directos.
¿Quién arrancó con la primera estrofa del Himno Nacional justo al mediodía? ¿Quién empezó en las ventanas y quién en los corredores? ¿El A ?, ¿ nosotras?, ¿el C? Sin que le hubiéramos podido avisar nada, el B captó el suceso en el aire y se sumó.
Se movían las paredes, titilaban. Las soldados, tras un breve esbozo de burla, desaparecieron luego de asegurar los candados.
El Himno Nacional, abrazado, taladraba el aire con la fuerza de todas nuestras voces. Del otro lado de las rejas nadie se atrevía a recordar su existencia y tampoco después cuando, haciendo saltar los cubiertos sobre las mesas, comenzamos a corear golpeando las tablas con las manos la consigna del 71:“Seregni-Crottogini, Crottogini-Villar, Seregni-Crottogini, Crottogini-Villar”.
La calle
(vista en agosto de 1984)
La pensé antes, en horas quietas de la madrugada. Horas de conversarme a mí misma, de poner orden por dentro. Entonces fue que vi que casi no se podía pensar. El vacío de experiencias estaba demasiado grande. Carente de posibles concreciones abarcables, me quedé con sólo un paquete de verdaderas certidumbres:
• Estos años, estos triunfos, los hicieron los de afuera.
• El rol, entonces, es ubicarse en el apoyo a lo que están haciendo.
• La libertad tiene olor de tinta de periódicos y micrófonos abiertos. Deberemos usarlos para decir todo aquello que no pueden los compañeros que permanecen clandestinos; reclamar la legitimación del Frente y del partido, reclamar la libertad de hasta el último preso, reclamar por los desaparecidos, denunciar a la dictadura testimonialmente.
• La gran fuerza democrática con todos sus colores es nuestro lugar y merece nuestro abrazo.
• Cada uno de nosotros deberá ocupar un sitio más en ese gran conglomerado. Sin chapas ni credenciales de presentación, sin títulos, sin nada más que el propio ser, por suerte bastante conocido y por ende autogobernable a esas alturas.
Tomadas estas conclusiones en mis manos, las desplegué en voz alta, una a una, extendidas sobre la tapa de madera de la vieja máquina de coser vacía. Ya Anuar, amigo y abogado, me había dicho que mi libertad estaba firmada.
Allí empecé a tratar de no estar en actitud de espera, como necesidad de cuidar de mí misma y, pidiendo restos de lana a las otras compañeras, tejí una gruesa manta a todo telar para Albita, que había devuelto a su familia todos sus abrigos en atención a lo precario de su situación, y la estaba necesitando.
El tiempo justo de terminarla y verla puesta en su cucheta, como que precisamente de eso se tratara, y tronó el “Dos setenta, baje” desde la reja de acceso al sector, a las dos de la tarde.
Con el recelo de bromas carceleras de mal gusto me negué, con una rápida salida, a la despedida que brotando de las celdas poblaba el corredor detrás de mí de cantos, abrazos y gente.
Encerrada en planta baja en una piecita de la enfermería durante siete horas, me mantuve comunicada a gritos con mis compañeras en otro piso y en la otra ala del edificio. Ellas me avisaron que habían pedido mis cosas. Yo les dije que me habían devuelto mi reloj pulsera, pero no mi alianza de matrimonio ni otro anillo que tenía puesto en el momento de mi detención, ellas cantaban, yo respondía que seguía allí, sin otra novedad.
Luego trajeron un papel para firmar, un pantalón vaquero y un saco que reconocí como de Gabriela, mi hija de 13 años.
En el hall de entrada estaba la “cucaracha” abierta, pronta a llevarme hasta la salida.
El penal en absoluta oscuridad. Habían apagado todas las luces. Grité “¡A la calle, que ya es hora!” como despedida a quienes allí pasaban a ser para mí algo diferente. Una cierta propia despedida en tránsito, en el momento de la apuesta a seguir siendo yo misma. En medio de la noche, desde el hueco negro del penal, “La Varsoviana” atravesaba el aire frío cuando pasé a pie la barrera vieja.
Gabriela y Silvia me esperaban junto a un abuelo de otros nietos, judío y comunista polaco, que conocía de persecuciones y campos de concentración.
Al llegar a la loma le pedí que parara el auto junto al cartel de señalización. Ese era el lugar de mejor visión desde los “vichaderos”, y estaba segura que allá en el penal aún oscuro muchos ojos me buscaban.
Bajé y enarbolé por unos minutos la bandera del Frente que, sin olvidar mi pedido, mis hijas me habían llevado. Cubriendo la distancia, desde el silencio de la noche, me respondieron las estrofas de “La Internacional”.
La libertad resultaba ser lo más normal de lo que me había pasado en los últimos casi nueve años.
Autora: Selva Braselli
Memoria para Armar
30/11/07
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)


































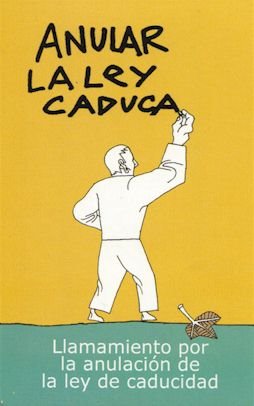

No hay comentarios.:
Publicar un comentario