
El 27 de junio de 1973, el capitán de navío Oscar Lebel escribió un inmenso cartel que decía "abajo la dictadura" y lo instaló en un balcón amenazando con matarse si subían a prenderlo. Esta es la historia de ese acto de coraje relatada hora por hora por su propio protagonista.
Seguramente él no hubiera querido que su nombre adquiriera notoriedad de ese modo. Pero esa mañana descubrió que hay hechos que escapan a todo control y caminos que no es posible dejar de transitar. Apenas clareaba el 27 de junio de 1973, cuando el capitán de Navío Oscar Lebel, fue despertado por una musiquita militar a la que siguió un comunicado, que la radio repetía hasta el hartazgo: "Las Fuerzas Armadas al pueblo oriental. Los mandos militares en acuerdo con el presidente Juan María Bordaberry han decidido la clausura del Parlamento y el establecimiento de un gobierno conjunto para defender las libertades del pueblo oriental del ataque artero del comunismo internacional. Quedan prohibidas todas las manifestaciones como así las críticas ya sean de orden personal, gremial o por medio de la prensa". Oscar Lebel nunca pudo recordar en qué momento tomó la resolución que estaba llevando a cabo y que seguramente le iba a acarrear problemas impredecibles. Tomó una cartulina blanca de metro y medio, escribió sobre ella, para que todos pudieran verla: "Soy el capitán Oscar Lebel. Abajo la dictadura" y la colocó en el balcón de su casa, en 26 de marzo y La Gaceta. Luego se puso el uniforme, colgó a la derecha y a la izquierda del letrero una bandera uruguaya y otra de Artigas, cargó su Colt 45 de reglamento, le introdujo un cargador completo y con el arma en la mano derecha, quedó esperando. Sabía que su decisión no tendría retorno posible, pero el haber puesto a salvo su honor, le daba una enorme paz.
Al rato, empezaron a congregarse los vecinos recién enterados de aquel atropello que había sido consumado pocas horas antes, al entrar personalmente los generales Esteban Cristi y Gregorio Alvarez al mando de una tropa para ocupar el Palacio Legislativo. El tumulto se hizo grande y la gente comenzó a cantar el Himno. Fue en ese momento que llegó un patrullero y al ver que las cosas eran incontrolables, llamó a sus superiores. A los pocos minutos llegaban tres camiones del ejército repletos de soldados armados con fusiles y metralletas que despejaron la calle y se hicieron fuertes detrás de los muros de los jardines de enfrente, conminándolo a entregarse. El Capitán Oscar Lebel apoyó el cañón de su pistola en la sien y gritó desde el balcón:
—Si un solo soldado entra a mi casa, me mato.
—¿Y lo iba a hacer, nomás?
—No tenga la menor duda. Ya nada ni nadie me importaban.
—¿Qué ocurrió luego?
—Ningún hombre se movió. Vi que el joven teniente que estaba a cargo del operativo trataba de comunicarse con sus superiores. Aquel hombre canoso que era yo, con su uniforme lleno de galones dorados, lo impresionaba.
—Y vinieron de inmediato.
—No. Ignoro por qué razón recién cinco horas después llegó el Comandante en Jefe de la Armada González Ibargoyen a quien yo conocía muy bien. Habíamos sido compañeros de año y podía considerarlo mi amigo.
—¿Qué le dijo?
—Que le entregara mi arma. Le contesté que no. Entonces, me ofreció llevarme personalmente en su auto a un lugar de reclusión, para que no pasara por humillaciones. Nunca imaginó mi respuesta.
—¿Cuál fue?
—Que aquel era un día infame y que si salía de casa lo iba a hacer de una manera también infame. Creo que él pensaba que yo estaba un poco trastornado y que no había que contradecirme demasiado. Así que me dijo que iba a enviar un vehículo militar con fusileros para detenerme. Cercana ya la noche, me vinieron a buscar y me llevaron en carácter de prisionero de guerra a un camarote del destructor escolta Artigas. Y aquí ocurrió un hecho entre patético y grotesco.
—Cuéntelo, por favor.
—Increíblemente, la puerta de mi "celda" la habían dejado sin llave deliberadamente o se habían olvidado de cerrarla. De pronto mis colegas pensaban que yo era un loco manso de los que no hacía daño a nadie. Escuché voces y comprobé que eran unos camareros que se dirigían al salón de oficiales porque esa noche iba a tener lugar una fiesta para despedir a un joven oficial de su vida de soltero.
—¿La noche inmediata al golpe de Estado? ¿No tendrían temas más importantes de qué ocuparse?
—Aunque usted no lo crea fue así. Pensé que ni a Kafka se le hubiera ocurrido una situación tan surrealista. Pero la verdad es que a medida que pasaba el tiempo me di cuenta que toda la oficialidad mayor se había desentendido del quiebre institucional para participar en una festichola. A las nueve y media abrí la puerta del salón y ante el asombro general hice irrupción. Había salido caminando libremente de mi encierro y al llegar allí comencé a saludar a diestra y siniestra como si no hubiera pasado nada, porque en realidad, los conocía a todos. También al comandante del buque que sentado en la cabecera presidía los festejos y me miraba de boca muy abierta. Tomé un vaso de whisky y le dije al joven que se casaba que iba a hacer un brindis. Todos me miraron pensando que en mi desequilibrio iba a decir algún disparate. Entonces con voz pausada, dije:
—Brindo por Artigas, de quien este barco lleva su glorioso nombre. Brindo por la Constitución de nuestra República, conculcada por la canalla. Brindo por tiempos que serán de democracia y libertad. ¡Viva el Uruguay! ¡Viva la Armada!
Y a continuación estrellé el vaso contra un mamparo. Se imagina la escena. Ante la estupefacción general, me fui de vuelta a mi camarote. Al poco rato llegó un oficial, quien me dijo que yo había empeorado mi situación y me pidió que lo siguiera. Bajamos al muelle donde me esperaban cuatro oficiales fusileros comandados por el Almirante Hugo León Márquez a quien conocía desde los quince años. Uno de los jóvenes tenientes de Navío que había sido alumno mío, me dijo con voz medio quebrada:
—Comandante, debo informarle que tengo orden de esposarlo.
Me esposaron y me condujeron a un auto. Adelante, al lado del conductor, iba Márquez. Atrás, flanqueado por dos oficiales, yo. Fuimos a gran velocidad rumbo a la Escuela Naval, pero nos encontramos con la sorpresa de que todo Carrasco estaba de apagón. Fuimos recibidos por una comisión del instituto compuesta por cinco marineros y un sexto que llevaba un farol. Aquello parecía un safari en medio de la oscuridad. Llegamos a una habitación y el Director me dijo que ese sería mi alojamiento. Tenía una mesa, una cama y un armario. Le dije a Márquez:
—Te aviso que estoy tomando diuréticos y me encuentro al borde de la incontinencia. Como aquí no hay baño, voy a orinar en el piso toda la noche. Los jefes dialogaron y me llevaron al propio dormitorio del Director, que tenía un baño adosado. Este me advirtió que pondría a dos fusileros en la puerta y que me esposaría a la cama. Y yo le contesté que a menos que me pusiera una cadena de veinte metros para trasladarme al baño, me orinaría en la cama. Al final me quitaron las esposas y el Almirante Márquez se retiró furioso, dando un portazo.
—¿Márquez tenía en aquel momento la mala fama que tuvo después? —La "carrera" económica de Márquez la conocía todo el mundo en la Armada. Cuando sufrió un quebranto económico, pidió seis meses de licencia y se embarcó en un buque mercante de bandera panameña de nombre Pedro Campbell, con el cual se dedicó a hacer contrabando al por mayor entre puertos del Atlántico y del Caribe. Todo el operativo debía culminar en nuestro país con un matute de gran envergadura. Al terminar su licencia, su barco se aproximó a Montevideo y varias lanchas desembarcaron el contrabando en dos oportunidades. A la tercera las autoridades lo descubrieron y el Pedro Campbell huyó hacie el este. Cerca del Polonio lo localizó un avión de la Armada y fue despachado para detenerlo el destructor Uruguay al mando del entonces capitán Zorrilla. Cuando este barco llegó, se encontró al carguero escorado y con fuego a bordo. Márquez había ordenado inundar e incendiar al barco para borrar las huellas del delito. Desembarcó con sus marineros en botes salvavidas y fue recogido por un mercante argentino. Todos los integrantes del crucero Uruguay que subieron a bordo del Campbell para efectuar un remolque que luego resultó imposible, comprobaron la existencia de mercaderías sin documentación. Posteriormente, Márquez convertido ya en un hombre rico, se pasó a los golpistas y fue recompensado con el cargo de Contralmirante. Nunca tuvo ningún problema de conciencia.
Pese a las dudas de sus colegas, el capitán Oscar Lebel no padecía ningún problema psíquico. Si algo pretendía en aquel momento, era que su ejemplo sirviera de chispa capaz de iniciar una resistencia dentro de las Fuerzas Armadas capaz de detener la flagrante violación de la Constitución. La idea adolecía de cierta inocencia y rápidamente fue interpretada como la torpe resistencia de un trastornado. Nadie lo escuchó cuando puso el cartel en el balcón y tampoco le hicieron caso los compañeros de la Marina que estaban festejando una despedida de soltero. Entonces decidió que lo único que cabía era resistir de la manera que podía hacerlo: negándose a comer. Recordó un relato que le había escuchado a su líder Zelmar Michelini, acerca de un hecho sucedido en la campaña en el cual un viejo gaucho llevaba en un carro a su hijo grave mientras le decía: "¡No aflojes m’ hijo, que el que afloja pierde!" y la escribió con letras grandes en un papel y la pegó en la pared. Desde ese momento se negó a comer y a beber. Al tercer día fue conducido al Hospital Militar para hacerle exámenes psicofísicos. A los nueve, ya había perdido casi diez quilos.
—¿Se sentía muy mal?
—Curiosamente no. Ni siquiera tenía hambre. Solamente bebía agua. Bajaba velozmente de peso y para combatir la soledad recitaba en voz alta el Martín Fierro o entablaba discusiones políticas con un fantasma. Cada vez que veía a alguna autoridad le exigía "el parte", es decir el documento que establecía las causales de mi arresto. Al final me lo trajeron en un sobre blanco. Lo abrí y largué una carcajada que alentó la convicción de mis captores de que yo estaba loco.
—¿Cuál era la causa de su risa?
—El texto, que firmado por el propio presidente Bordaberry establecía que me habían prendido "Por promover desorden en la vía pública portando un arma de reglamento". ¿Se da cuenta? Son las mismas palabras que se utilizan cuando llevan preso a un milico que ha armado relajo en un quilombo.
—¿Cuándo abandonó la huelga de hambre?
—Cuando me dijeron que corría el riesgo de un deterioro irreversible de las neuronas cerebrales. Llevaba diez días bebiendo solamente agua. Me sometieron a una dieta rigurosa y no sé en qué momento me dejaron libre. Me sancionaron con medio sueldo durante seis meses. Y en 1977, mediante un decreto, me echaron de la Armada.
—¿Es cierto que en aquella oportunidad quisieron fusilarlo?
—Tiempo después me enteré que algunos hombres del Ejército quisieron matarme para sacarse un problema de arriba, pero que la Armada no permitió que una fuerza ajena al arma se interpusiera. Si no hubiera sido así, yo sería hoy otro Elena Quinteros.
—¿Ese carácter rebelde que usted describe lo heredó de algunos de sus padres?
—Mi padre fue soldado voluntario del ejército austríaco en la Primera Guerra Mundial. Se había enrolado mintiendo su edad — tenía apenas quince años — para escapar del hambre y las persecusiones, porque vivía en un gueto judío de su aldea. Estuvo en el frente italiano donde fue internado por motivos nada gloriosos: se pescó una sarna. Era soldado del Cuerpo de Comunicaciones y una de sus tareas era correr de una trinchera a otra con el carretel del cable a su espalda, mientras las balas zumbaban a su alrededor. Se salvó, pese a no creer en Dios. En 1917 lo trasladaron al frente ruso. En el mes de abril de aquel año, Lenin que estaba en Alemania como refugiado político hizo un acuerdo con el Estado Mayor alemán comprometiéndose a firmar la paz por separado si lo ayudaban a regresar a Rusia. Alemania, hambreada y empobrecida, necesitaba urgentemente sacar a sus ejércitos de Rusia para llevarlos al frente francés y Lenin pretendía ponerse a la cabeza de la revolución que había estallado en San Petersburgo. Cumplido el acuerdo, los soldados alemanes y austríacos quedaron aislados en la ciudad de Brest Litovsk y al terminar la guerra cruzaron caminando toda Europa. Hasta el final de su vida mi padre se divertía contando cómo la Revolución Rusa había triunfado gracias a la reaccionaria Alemania.
—¿Dónde conoció a su mamá?
—En Hamburgo. Ella se había ido temprano de su casa porque su padre era un hombre violento que se emborrachaba y le pegaba a su esposa porque no le había dado un hijo varón. En 1924 se enteraron que en un país de nombre extrañísimo llamado Uruguay había un lugar donde había trabajo y todos hablaban en alemán. Vinieron a este país en el vapor Vigo — yo conservo todavía los pasajes — y llegaron a Colonia Suiza, donde se casaron. Al año, nací yo. Mis padres habían pasado tanta hambre y violencia, que les costó mucho acostumbrarse a aquella vida fácil y tranquila en la cual hasta podían comer carne todas las veces que quisieran. Al año y medio, mi madre regresó conmigo a Hamburgo. Nunca me explicaron las razones y supongo que debe haber habido una reyerta familiar. Me crié hablando alemán, con amiguitos alemanes y una tía muy mala llamada Mariquita que me decía contínuamente que mi madre era una bruja porque profesaba la fe luterana y en consecuencia ella y yo iríamos derecho al infierno.
—¿Cuándo regresó?
—A los seis años. Mi padre se había instalado con comercio en Rivera. Por eso mis afectos tienen que ver mucho con la frontera. Julio Sanguinetti escribió el prólogo de un libro llamado Traigan la cabeza de Gumersindo Saravia y este prólogo que es mejor que el libro, describe aquel ambiente fronterizo maravillosamente bien. Los varones adultos admiraban a los Damboriarena en el Uruguay y a Flores Da Cunha en el Brasil, ambos estancieros poderosísimos. El mundo de Rivera era totalmente distinto al de Montevideo del cual nos separaba un ferrocarril que demoraba dieciséis horas en llegar. A los catorce años me enviaron al Liceo Naval.
El hoy contralmirante Oscar Lebel se mantuvo treinta y siete años en la Armada hasta que el gobierno emergente del golpe de 1973, lo destituyó. En esos años tuvo la fortuna de poder desarrollar su verdadera vocación pero nunca alcanzó a olvidar algunos abusos vividos en sus épocas de estudiante, muy parecidos a los que años después describió Mario Vargas Llosa en su novela La ciudad y los perros. Todavía quedan sobrevivientes que pueden atestiguarlos. Ocurridos al principio de los años 40, Lebel los ha evocado en su libro Entre la tierra y el mar, una colección de relatos autobiográficos enlazados como si se trataran de recuerdos contados por un abuelo a sus nietos. En uno de ellos, desprovisto de toda ficción, se evoca un episodio vivido en aquel Uruguay que todos creíamos tolerante pero en el cual vivían soterrados la violencia y el sadismo. Los personajes involucrados han sido mencionados con iniciales. Quienes deseen conocer sus identidades, pueden recurrir al libro donde Lebel no ha evitado denuncias ni denunciados.
—¿Cómo fue su vida de estudiante?
—Fantástica, como todas, aunque viví episodios que procuro olvidar.
—Usted ya lo expuso en su libro.
—Es verdad. Al regreso de unas vacaciones fuimos puestos bajo la dirección del brigadier M. un hombre de unos veinticuatro años, de estatura media pero muy fornido. A la primera reunión llegó con un par de ayudantes a quienes presentó como Z. y O. y le dijo a uno de ellos.
—¡Explíquele a estos panzones de mierda que aquí no son nada, que no valen un cuerno ni tienen ningún derecho! ¡Hágalos hombres!
Los dos grandotes obligaron a dar vuelta a uno de nosotros de apellido B. y comenzaron a darle golpes con un cinturón con hebilla dorada. B. empezó a gritar y M. le puso dentro de la boca un gorro para que no se escucharan sus aullidos. Yo estaba último en la fila, pero pensé que era mejor que todo pasase rápido en vez de estar escuchando los gritos de dolor, de los demás. Me adelanté y me aplicaron diez latigazos, pero no grité. Sometido a un equivocadísimo concepto que deformaba los valores, creí que yo era más macho que los demás.
—¿Esos episodios se repitieron?
—A lo largo del año nos aplicaron una serie interminable de palizas cuyo motivo era "hacernos hombres". Pude conocer a verdaderos sádicos comparables a los guardianes de Auschwitz. Uno de ellos de apellido Marinello fue luego dado de baja y terminó como delincuente internacional. Otros eran buenos tipos pero les faltaba carácter para enfrentarse a esta cultura bárbara.
—¿Los superiores no reaccionaban?
—El sistema contaba con la complicidad de algunos. Lo curioso es que estas práctica ocurrían en la Escuela Naval, pero no en la Militar ni en la de Aeronáutica.
—¿Lo hicieron volver más hombre?
—No; me acostumbraron a vivir con la maldad, la mentira y la hipocresía. Todavía hubo cosas peores. El más robusto de los novatos era un muchacho de apellido P. muy bonachón. M. se había ensañado con él y le hacía recoger puchos del piso con la lengua y le refregaba salivazos por la cara. Un lunes, después de la licencia del domingo, M. apareció con un rifle calibre 22 y comenzó a jugar con los novicios, en especial con P. —¡Corra porque le pego un tiro!
Pero P. no le hizo caso y terminó baleado en una pierna. Como M. era un perfecto canalla, trató de convencerme para que yo declarara que había sido un accidente casual.
—¿Y usted qué hizo?
—Lamentablemente lo obedecí y estuve años guardando esa vergüenza. Muchos años después, siendo yo comandante de un destructor escolta, M. me llamó para hacerme una observación. Entonces exploté.
—¡Miserable! ¡Usted está en actividad porque yo me asusté y fui cómplice de su cobardía!
M. no me contestó nada ni me sancionó. —¿En las generaciones siguientes se siguieron llevando a la práctica las famosas "novatadas"?
—No. Inclusive en tiempos tan anormales como la dictadura, ningún marino vejó a nadie.
—¿Puede decirlo con certeza? —No respondo de los que se complotaron con el Ejército para dar el golpe de Estado. Pero sobre ellos cayó el anatema de traidores que sigue vigente.
César Di Candia


































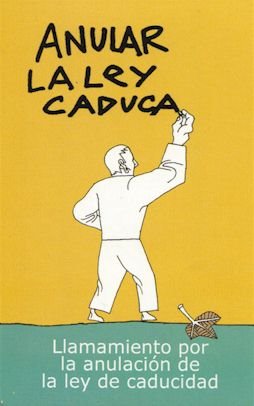

No hay comentarios.:
Publicar un comentario