Hoscos, altaneros, pisando fuerte, así se los vió entrar en aquel poblado pobretón y rústico que era el joven Montevideo en sus comienzos. Cruzaron por entre las casuchas precarias, de adobe y cueros, diseminadas aquí y allá, y se encaminaron hacia la que fuera la pulpería de Gronardo. Los vecinos, desde atrás de los portales, desde los ventanucos entreabiertos, seguian con mirada recelosa el paso de la inusitada comitiva. Aquellos indígenas que avanzaban flanqueados de soldados españoles, hacía mas de un año que tenian en zozobra constante al vecindario montevideano. Habían saqueado estancias y chacras de las cercanías, robado caballadas y ganado, incendiado corrales y galpones. No eran actos de bandidaje, sin embargo; era una guerra abierta la que motivaba esas acciones y esos daños, una guerra que dieciocho meses atrás había estallado entre Montevideo y los indios minuanos.
Fue la primera conmoción, la primera anécdota bélica que encontramos en la historia de nuestra ciudad a solo cuatro años de fundada, y esa guerra no le fue favorable. Durante todo ese año y medio, la fuerza militar montevideana intentó proteger al vecindario perjudicado y temeroso, pero sin éxito. Los españoles lanzaron violenta y enérgicamente batida tras batida, se enfrentaron con los indígenas en batallas crueles, la carnicería fue de considerable importancia para ambos bandos, pero jamás lograron doblegarlos. El propio Zabala, nuestro fundador, se interesó por aquellas tribulaciones de nuestra ciudad, que el había establecido cuatro años atrás. Le envió tropa de refuerzo desde Buenos Aires, exigió una victoria, pero ésta nunca llegó.
La verdad es que los fundadores, el día que llegaron aquí, sabían que uno de los riesgos a encarar eran los embates de los pueblos indígenas de las cercanías. No era que se esperaran ataques frontales al recinto mismo de la ciudad, guarecido como estaba dentro de la estrecha lengua de la península. Pero ya sabemos que los vecinos montevideanos fundadores habían recibido "suertes de estancias" y "chacaras" en los alrededores, bien entradas en campo abierto, distantes unas cuantas leguas del seguro recinto urbano, y esa pasó a ser la zona delicada, donde podían rozarse montevideanos y aborígenes. Estos no veían con buenos ojos la "intrusión" de extraños en lo que consideraban sus dominios naturales; máxime que, desde hacía dos siglos ya, tenían reiterada experiencia de lo que les traía aparejado el avance del español, que para ellos significó desde la primera hora, ruina, despojo y muerte violenta.
Como suele ocurrir con tantas guerras, esta también se originó en un episodio menor, que habría pasado por alto si no fuera porque vino a caer como una chispa sobre aquella santabarbara que era la vecindad mal tolerada y de total desconfianza entre montevideanos y aborígenes. Un día de 1730, un montevideano del común, de nacionalidad portuguesa, Domingo Martinez Larrosa encontrándose en su propiedad lejos de Montevideo, disputó con tres indios minuanos por cuestión de unos caballos. En medio de la reyerta, el montevideano dió muerte a uno de los indios. Los otros dos se retiraron furiosos, llevandose el cadaver de su compañero. Pero regresaron mas tarde con trescientos indios mas, quienes se dieron a actos de venganza y saqueos; mataron a veinte peones, atropellaron contra varias estancias, entre otras nada menos que las del Alcalde Provincial, el Alferez Real y el Alcalde de la Santa Hermandad, que lo era el zaragozano Juan Antonio Artigas futuro abuelo del Prócer de nuestra nación. Intervinieron los soldados de la guarnición montevideana, y aquello fue el comienzo explosivo de la guerra con que nuestra ciudad inauguró su después largo historial bélico.
Pasaban los meses, el vecindario montevideano vivía atemorizado, contabilizando sus muertos y sus destrozos; pero la guerra no cesaba. Era palpable que ni siquiera con los refuerzos venidos de Buenos Aires se podría doblegar a aquel pueblo indígena enfurecido y ducho en combatir en escenarios que dominaba y conocía como la palma de su mano. No se vió otro camino que buscar un avenimiento. Parece que hubo tentativas de mediación por parte de un padre jesuita, habituado a tratar con los indios en sus reducciones del Paraguay, y que se puso en contacto con los minuanos. Pero también un vecino de aquellos campos, respetado y bien visto por los naturales, debe haber servido de puente conciliador: se llamaba Pascual de Chena, natural de Arica, establecido con su estancia en el Rosario, a quien el Cabildo montevideano le envió un chasque requiriéndole su intervención.
Faltaba ahora que la autoridad montevideana estableciera contacto directo con la nación minuana. El único camino era enviar una embajada hasta las tolderías mismas, y allí proponerles conversación. No era fácil atreverse, como se comprende; quien llegara hasta los poblados minuanos sabía que desafiaría los furores de todo un pueblo herido y ávido de venganza. Sin embargo hubo quien se atrevió: nuevamente se destaca el futuro abuelo de nuestro Prócer, por entonces de poco mas de 30 años, fundador de Montevideo como ya sabemos, y que por su labor de cabildante gozaba de enorme predicamento en la novel comunidad montevideana.
El propio Zabala, sin duda conocedor del paño, designó expresamente a Artigas y no a otro, para cumplir tan arriesgada misión. Nuestro primer Alcalde de la Santa Hermandad, cuyo cometido de cabildante era lidiar con bandoleros y contrabandistas que campeaban en la vasta jurisdicción montevideana, parecía realmente el mas indicado para realizar aquella temeraria visita a la guarida de los salvajes en armas, y allí, en la boca del lobo, parlamentar ...
Con un puñado de soldados marchó Juan Antonio Artigas. Por desgracia no se conocen los pormenores de la peligrosa empresa: como tomó contacto con los minuanos, como estos aceptaron llevarlo hasta sus tolderías, como allí pasó quince días enteros de conversaciones árduas, y fue respetado ... Por lo visto, el abuelo de Artigas, aparte de cabildante y guerrero ejemplar, era también un diplomático de primera agua, pues a los quince días justos se lo vió retornar a Montevideo con todos sus hombres y acompañado de los caciques minuanos Guitabuyabo y Usa, dos de los mas prestigiosos y temidos por su bravura, que bajaron hasta el poblado con la compañía de una escolta de treinta indigenas armados.
El grupo irrumpe, pues, en un Montevideo que contempla el paso de los indígenas sin disimular su encono. Los vecinos pueden ahora observar de cerca a sus enemigos: los gestos ceñudos, las facciones bravías, el paso ágil, montaráz, las crenchas lacias y grasientas, el ropaje tosco que los recubre, las armas temidas que no abandonan ...
Minuanos y españoles penetran por fin en la cabaña que fuera el primer almacén montevideano hasta la muerte de su dueño, el desdichado Gronardo, y que es ahora la sede provisoria del Cabildo. Allí están aguardando los demas cabildantes. Se saludan con mínimo ceremonial; luego toman asiento, los regidores en sus sillas rústicas, los indígenas en el suelo según su costumbre montaráz. Comienzan a dialogar mediante un intérprete o "lenguaráz", un mestizo semidesnudo. La tratativa se va tejiendo con paso dificultoso. Domina la desconfianza, sobre todo del indígena. Mientras los montevideanos peroran, exigen, regatean, los caciques recelan, y sus secuaces, ubicados en semicirculo algo mas atrás, no dejan de vigilar todo cuanto acontece en aquel recinto, en previsión de cualquier mala pasada. Pero transcurren las horas y el diálogo se va encauzando, las asperezas se liman, los resquemores se suavizan.
Por fin se hace posible acordar los términos de un tratado a signarse entre la autoridad española y la nación minuana, no sin que antes los indios tuvieran que entonar un "mea culpa" ... La guerra de tantos meses concluirá. Todos se ponen de pie. Los cabildantes, con gesto cordial, entregan a los minuanos algunos regalos en prenda de la amistad que comienza entre ambos pueblos: yerba, tabaco, collares, puñales, frenos, mantas, y para los caciques sombreros, bastones y bayetas. Como respuesta agradecida, el cacique Guitabuyabo va enfrentando a los cabildantes, les toma la mano derecha uno a uno y se la coloca sobre su pecho en señal de juramento. De este modo se sella entonces la trabajosa paz, que nadie sabe si será duradera. Era el 22 de marzo de 1732.
Tal fue el bautismo de guerra de aquellos fundadores pacíficos, a cuatro años escasos de llegados aquí. Mansos aldeanos de su tierra tuvieron que aprender demasiado de apuro las artes de guerrear, de padecer, de negociar ...
"Boulevard Sarandí" de Milton Schinca.
(Los días de la fundación y la colonia - 1726-1805)
Anécdotas, gentes, sucesos del pasado montevideano.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)


































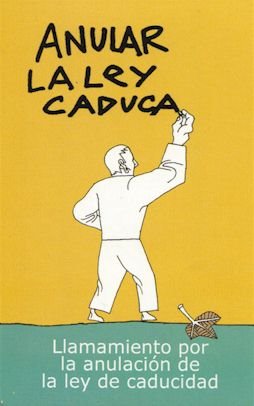

No hay comentarios.:
Publicar un comentario