Los cementerios no son precisamente un paseo muy apreciado. Sin embargo, aparte de su condición de remansos arbolados de genuina tranquilidad, visitarlos con atención despierta y sentidos afinados puede aportarnos valiosos elementos para conocer mejor la vida —¡sí, la vida!— de los uruguayos de otros tiempos. En panteones, alegorías, bajorrelieves, bustos y adornos, se reflejan estéticas, ideas, creencias y modos de concebir el mundo.
Para probar estas afirmaciones visitamos el cementerio Central, que es único, ya que por su edad nos permite recorrer el largo trecho del siglo XIX que va de los años treinta hasta el período novecentista, o sea desde el Romanticismo al Art Nouveau.
Allí se pueden encontrar varios añejos panteones de los primeros tiempos de nuestra vida independiente. Comparados con los que vinieron después, son ejemplos de frugalidad acordes con una ciudad todavía hispánica. El Central era en ese entonces el camposanto nuevo, con el que se había sustituido el enterramiento en las iglesias antes habitual. Por mil ochocientos treinta y pico su ubicación era suburbana y alejada de la ciudad que recién había perdido sus murallas; cumplía el objetivo de llevar las tumbas lejos del tejido urbano, conjurando de ese modo las temibles epidemias.
Lágrimas del alma
La extensa etapa romántica es una de las más interesantes de este cementerio. Con sus símbolos característicos: las columnas truncas, alusivas a las muchas muertes juveniles (eran numerosas a causa de enfermedades hoy erradicadas o superables), los enamorados inconsolables, e inquietantes representaciones de la muerte que podrían hacer temblar al mismísimo Stephen King. El gusto romántico también resalta en los epitafios, floridos y altisonantes, infectados de melodrama.
Una tumba paradigmática del período romántico es la de Bernabé Rivera. Ese truculento sarcófago con sus invectivas al "indio salvaje y asesino", y su exaltación del "héroe" y su muerte solitaria en defensa de la "civilización".
Por supuesto que abundan los generales, coroneles, y oficiales de rango indefinido. Servidores de ambas divisas tradicionales rodeados de una parafernalia de alegorías de su coraje, su fidelidad colorada o blanca, e incluso su capacidad de odio al enemigo. En realidad, el lector estará pensando algo que es evidente y no hemos dicho: que recién después de terminada la Guerra Grande y de la Paz de octubre de 1851 empezaron a "convivir en la muerte" en este cementerio (valga la paradoja) los guerreros tan furibundamente enfrentados.
Si bien estos encabezan muchos panteones, se ven rodeados por su familia y descendencia, presentes en los despojos y también en bustos alusivos, sin que falte la que murió de tisis como Margarita Gautier, el joven poeta suicida (aunque eso hay que adivinarlo detrás de metáforas y circunloquios pudibundos), la matrona que llegó a la vejez venerable, la mayoría que se fue en la edad mediana.
Si tu mueres primero, yo te prometo...
La rotonda y el muro principal son obra del italiano Bernardo Poncini. Fueron posteriores a la Guerra Grande, y estuvieron destinados a darle imponencia y solemnidad al recinto. La rotonda —el ahora Panteón Nacional— al igual que el muro, era visible desde lejos, habida cuenta el buen trecho de campo que la separaba de la incipiente "ciudad nueva". Sin exagerar: desde una distancia de varios kilómetros. Se llegaba hasta allí por un camino que iba a transformarse con el tiempo en la calle Yaguarón.
El Cementerio Central posee muchos ejemplos de las inquietudes del fin de siglo, donde se entremezclan el neoclasicismo con los rasgos de sincretismo historicista. En ese contexto —entre alardes neo-góticos y audacias art nouveau— llama la atención un motivo reiterado: el marido sobreviviente, el viudo desconsolado, representado en tamaño natural junto a su cónyuge yaciente sobre un túmulo. Y aunque parezca increíble, esos conjuntos escultóricos eran debidos a promesas hechas a la moribunda junto al lecho de muerte...
Cuando por aquí comenzaban a aflojarse las convicciones religiosas más dogmáticas, y consecuentemente se disipaba la creencia en una vida de ultratumba, crecía la preocupación por ese sucedáneo paradójico de "eternidad" constituido por el panteón y sus pétreas alegorías.
Alejandro Michelena
Capítulo del libro Montevideo, la ciudad secreta (Ediciones Del Caballo Perdido, 2005).
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)


































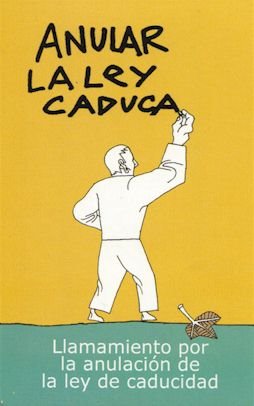

No hay comentarios.:
Publicar un comentario