Todo se diluyó en una sucesión de fracasos. Como afirma Aguirre González, "lo cierto es que ningún regimiento se sublevó y que los compañeros batllistas que estaban dispuestos a participar en el movimiento- como lo asevera el testimonio insospechable de Carlos Walter Cigliuti- fueron informados en la noche del 30 al 31 de enero de 1935, que no participaban en la revolución". Si bien es verdad que el partido Batllista como unidad corporativa había resuelto renunciar a la revuelta, también es lo es que la División Cerro Largo, integrada casi únicamente por batllistas y donde militaba con el grado de mayor Justino Zavala Muniz (con el tiempo integrante del Consejo Nacional de Gobierno resultante de los comicios de 1954) participó activa y generosamente junto al general Basilio Muñoz.
El domingo 27 de enero de 1935, Muñoz acompañado de sus dos hijos, partió de la estancia de Manuel Martins, en territorio brasilero al frente de una caravana de tres autos y dos camiones donde habían sido acondicionadas armas y municiones. A medianoche, con los faros apagados pasaron por Guaviyú en la zona fronteriza sin que los destacamentos allí apostados se percataran. Doce horas más tarde, luego de atravesar los departamentos de Rivera y Tacuarembó llegaron a Paso de Pereyra, sobre el río Negro, donde los aguardaban Silvestre Echevarría y Mariano Saravia con quince hombres. Siguieron avanzando hacia Durazno, pero un chasque venido de Montevideo en ferrocarril, les hizo saber que la insurrección que debía comenzar en el sur había fracasado. El general decidió entonces disolver a su gente y buscar un lugar donde esconder las armas, pero al llegar a Pablo Páez se enteró que Exequiel Silveira se encontraba en la Isla de las Muertas al frente de los quinientos hombres que integraban la División Cerro Largo. Decepcionado pero alentando una leve esperanza, el general Basilio Muñoz se unió a esa columna, mandó buscar a los hombres que él mismo había dado orden de dispersar y contramarchó hacia el norte, acampando en la Picada de los Ladrones, sobre el río Negro. En ese lugar y ya informado que la revolución había carecido de todo apoyo en el resto del país, recibió proposiciones de paz de parte del general gubernista Urrutia, las que aceptó ordenando la disgregación de su gente. El 4 de febrero, el mayor Justino Zavala Muniz, jefe del Estado Mayor, redactó una proclama que fue firmada por el general Basilio Muñoz y el coronel Exequiel Silveira que estaba dirigida a los ciudadanos del Ejército Libertador y oficiales y soldados de la División Cerro Largo y que decía en sus partes sustanciales: "Los campos de Cerro Largo, Durazno y Tacuarembó han visto el gallardo desfile de vuestra rebeldía, entre los ejércitos del gobierno que quedaban desalentados contemplando vuestras huellas, mientras esperábamos el pronunciamiento general del país propiciado por vuestras marchas y el recibo de armas y municiones para buscar las acciones decisivas. Ni uno ni otras han llegado. No es vuestra la culpa, ni nuestra. Profundas causas que escapan al dominio de vuestra voluntad, aunque ésta se esfuerce hasta la muerte y a la nuestra aunque se arme de todas las previsiones posibles han surtido sus efectos, contrarios a nuestras más legítimas esperanzas". Leída la proclama a sus soldados, Basilio Muñoz dio orden de ensillar y levantar el campamento. Fue en ese momento que sintieron el motor del primer avión. En su libro La revolución de enero, Justino Zavala Muniz ha descrito estos momentos de los cuales fue testigo, con desgarradora exactitud.
"No podemos verlo pero le sentimos volar velozmente sobre el campamento; sus ecos se derraman con pesadez y desde la altura, hienden las copas de los árboles y se multiplican en las bóvedas sombrías.
Pareció la furia de un cíclope estallando en la llanura; repitiéndose en el monte; alejándose por los sonoros senos de los cañadones.
El silencio de la tierra tenía una sensación de asombro patético, ante aquellos estampidos que lo despedazaban. El relincho de un caballo fue como una apretada herida sonora por donde se escapó la angustia.
-Nos está viendo.
-No esperen la orden. Si baja un poco, fuego sobre él. (...)
Sobre el silencio extendido en el monte avanzaban los ecos de los dos aviones sacudiendo el cielo y el paisaje que el sol elevado quemaba.
-Hoy ya no han de tirarnos
-Seguramente, no. Nos han propuesto la paz; hemos esperado aquí al enviado de Urrutia y confiados en la buena fe de esas proposiciones no hemos cuidado ocultar la ubicación del campamento. Atacarnos sería una infamia, después que han sabido donde estamos.
-Son capaces de todo. (...)
Ahora se distinguen claramente los de uno y otro avión; el primero viene por la izquierda trazando una perpendicular sobre el monte, mientras el segundo más retrasado, vuela siguiendo la línea del río. (...)
-Ahí está...
Los ecos golpean al aire sobre el campamento; se precipitan sobre nuestras cabezas. Vemos al avión iniciar una onda sobre la tierra.
-Nos apunta... ¡Nos tiró!
Volteamos el busto. Rodeamos la cabeza con los brazos.
Qué sentimiento poderoso de humillación se anuda en la garganta, viéndonos con el rostro pegado a la tierra, mientras sentimos la vertiginosa perpendicular de un zumbido cada vez más sonoro y más cercano.
El espíritu está tenso, esperando.
Zumba, zumba, zumba. Ahí viene la muerte... ¿Sobre quiénes caerá?... ¡Aquí!
Temblaron la tierra, el monte, el cielo.
¡Qué angustioso silencio!
El estallido terrible todavía está sonando en el cráneo y dos pensamientos veloces ya han pasado por la frente: nos nos hirió; nadie grita.
-¡Muchachos! ¿están heridos? (...)
Desde el sendero a cuyo término estamos , la voz de Segundo Muniz que nos llama por nuestro nombre y quiere encontrarnos entre las paredes oscurecidas que los árboles forman a su alrededor. Nuestras palabras lo guían y a poco lo vemos surgir con apresurado paso, sosteniéndose el brazo derecho del que cae a chorros la sangre.
-Ya ves, me voy en sangre. Tú sabes mi enfermedad. Véndame.
Echamos la mano nerviosa al pañuelo que llevamos al cuello y en tanto ordenamos a los asistentes que llamen al doctor Artigas, intentamos con una torpeza que nos angustia, detener aquel caudal de sangre que salta del brazo y nos empapa el poncho.
—¿Duele?
—No, no duele mucho. Es que se me va la vida. (...)
El coronel se nos acerca:
—Usted que es más práctico -le decimos- sabrá vendarlo.
Exequiel toma un pequeño pañuelo y ciñe con él el brazo herido, hasta hundírselo en la carne; y la sangre cesa por fin de gotear.
Caramba, amigo, un hijo de Muniz entregándose de ese modo. ¿Qué diría aquel caudillo si lo viera?
—Segundo... Segundo... ¿no nos ves?
No, no nos ve; los párpados le están cayendo pesadamente sobre los ojos a los que cubre una tenue opacidad. Tal vez nos oiga aún porque sus labios se distienden lentamente para sonreír. Pero no, tampoco nos oye; es que comienza un ronco sonido en su garganta y ha abierto la boca para no ahogarse
¡No se entregue, compañero... un hombre de su raza! (...)
Dando bruscos saltos, como si tuviera las manos presas por la manea, un caballo rosillo pasa junto a nosotros quejándose, mientras la sangre salta a chorros desde una sonora herida que lleva debajo del cuello. El animal martirizado de dolor y de miedo, alza la cabeza, la voltea hacia el suelo; se encoje, se levanta sobre las patas, da un salto, otro hasta que cae boleado por la muerte contra una barranca. El teniente Silveira nos alcanza
—¿Quién es aquel muerto?
—El teniente Goicochea.
—¿Sufrió?
—Parece que no. Tiene una enorme boca en el pecho. (...)
Frente a nosotros Basilio Pereira está sentado sosteniéndose en un brazo, abriendo las piernas cuyas bombachas empapa la sangre.
—¿Está muy herido, compañero?
El nos reconoce la voz y tuerce lentamente el cuello para mirarnos. Las palabras se nos mueren en los labios y un odio violento nos golpea en los pulsos, en el pecho, en la frente. El noble paisano no puede hablarnos porque tiene una inmensa herida en la mandíbula inferior que le pone un gesto macabro en el rostro cubierto de sangre".
La Revolución del Morlán terminó definitivamente con esta masacre, magistralmente contada por Justino Zavala Muniz. Luego de aceptadas las bases de la paz y ubicado en consecuencia el campamento de los insurrectos, dos aviones del gobierno lo bombardearon. Fue la primera vez que en las guerras orientales se utilizó esta arma como elemento destructivo. Siempre se dijo y no ha sido desmentido, que uno de los oficiales aviadores que participó fue Oscar V. Gestido, quien treinta y un años después resultaría electo Presidente de la República. La acción costó cinco vidas: Enrique Goicochea, Segundo Muniz, Luis G. Gino, Basilio Pereira y Marcos Mieres. Seguramente la mejor manera de terminar con estas notas evocativas es repetir las amargas palabras con las que Zavala Muniz concluye su libro.
—¿Para qué murieron?
Cesar Di Candia
Material consultado
Adolfo Aguirre González. La revolución de 1935. (Ed. Librosur, 1985)
Arturo Ardao y Julio Castro. Setenta años de revolución. Vida de Basilio Muñoz. (Cuaderno de Marcha, 1971)
Raúl Jacob. El Uruguay de Terra (Ed. Banda Oriental, 1985)
Justino Zavala Muniz. La revolución de enero. (Ed. del autor, 1935)
Ricardo Paseyro Pasado y Presente. (Ed. del autor, Buenos Aires,1935.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)


































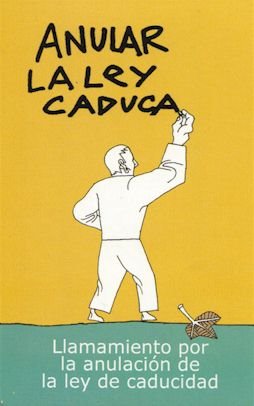

No hay comentarios.:
Publicar un comentario